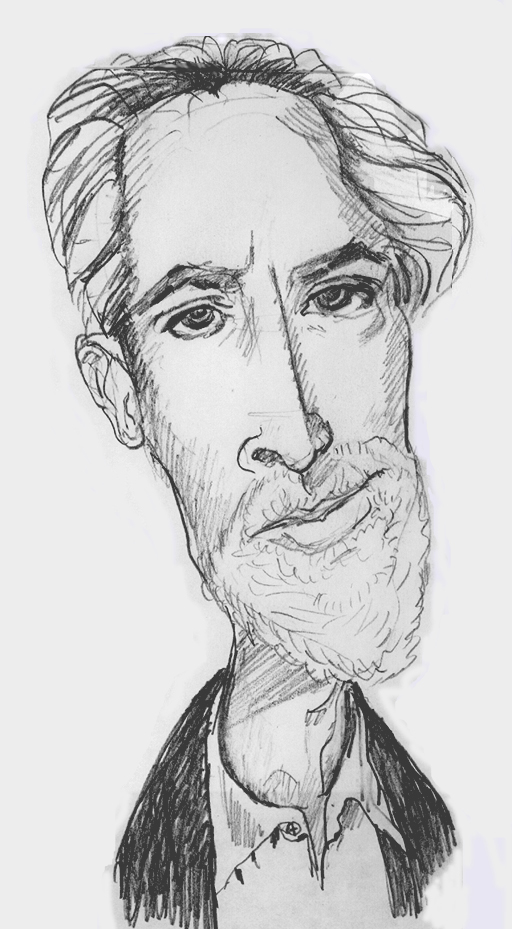Gitanos by Joe Mabel
Se había levantado un día agradable. Habida cuenta de las desapacibles mañanas de calor (usando un poderoso eufemismo) de mediados de agosto, tenía que agradecer que estando obligado a salir a las once del mediodía -lo que supone en estas fechas un auténtico envido al peligro en Córdoba- y además en bicicleta, corriera una magnífica brisa primaveral que haría del paseo matutino un goce para los sentidos.
Con esta positiva actitud bajé las escaleras con una sonrisa de dentífrico que regalaba a diestro y siniestro a todos los vecinos con los que me cruzaba -escaleras, descansillo, patio…- y agarrando la bicicleta me dirigí a la biblioteca, determinantemente raudo y con relativo estrés pues no me estaba sobrando el tiempo. Iba a firmar el contrato laboral de media jornada, que agradezco hasta límites inaccesibles, pero que aún tengo serias reservas de que el salario me dé para vivir. No obstante, y a mi pesar, en virtud de este último e interesante punto de inflexión respecto a mis posibilidades reales de supervivencia, dejaré de engrosar en breve las listas del paro favoreciendo dolorido a que el Gobierno pueda usarme como dato que asevere el buen resultado que están dando sus mayestáticas políticas sociales y económicas.
Retomando el asunto anterior y cuya relación con la historia central de este relato no va más allá de intentar justificar -como suelen hacer todos los individuos de mi especie- lo que sucedería a continuación y para lo que habrá aún de servirme como excusa que antes de entrar a devolver los préstamos hallé en la puerta a un chico en proceso de inserción, al que no veía desde hacía meses y con el que estuve charlando amigablemente sin hacer el más mínimo cosa a la hora, lo que favoreció de forma generosa a que se acentuara mi nerviosismo, así como el hecho de que descubriera que las películas sacadas en verano de la biblioteca no son por un mes, sino por quince días, con la consiguiente sanción de un día por cada jornada y cada obra devuelta con retraso.
Ya con la mente dándole vueltas a tontadas sin sentido -otra excusa, digamos- y sudando en una mañana nada calurosa rodeé los muros de la Mezquita observando la ingente cantidad de gitanas que, con el romero en la mano y cara desesperanzada, intentaban hacer el agosto -nunca mejor dicho- a costa de los turistas. Muchos de sus rostros no me eran ajenos al haberse acercado por la oficina de Cáritas, porque es sabido que de leer la buena ventura no se puede vivir a menos que seas la pitonisa Lola. Al girar con la bicicleta por el muro de piedra posterior casi arrollo una cara conocida de más y que me sonríe.
– ¡Aaaay! ¿qué haces por aquíiii? ¿Cuándo vais a abrir la oficiiina que debo la luuuuuz?
Era Ángeles, gitana de menos edad de la que aparenta y una de las personas con las que más me he reído tras un comentario mordaz soltado una tarde en la oficina cuando le preguntamos preocupados que cómo le iba en la Mezquita con el romero. “Estamos muuuchas, ya no nos da ni para el taxi de vueeelta”. Touché.
Estaba acompañada por varias mujeres más con sus ramitas en la mano. Unas de pie a su lado y alguna que otra sentada como ausente sobre las piedras paralelas a los muros.
– Hola, Ángeles, ¿qué tal? ¿Por aquí seguimos, no? Hasta la próxima semana nada; el martes por la tarde ya puedes ir, que estaré atendiendo.
Mientras charlábamos, casi todas las gitanas que la acompañaban se batieron en retirada en busca de alguna presa fácil, excepto otra bastante más joven a la que también conocía del barrio, y que al final acabó por marcharse, y otra de mediana edad que a apenas metro y medio, permaneció sentada en los escalones de piedra. Tenía también una ramita en la mano, que descubrí que no era romero sino otra planta de hojas verdes oscuras excepto en los bordes, y un bolso colgado en el hombro derecho.
– ¿Ya no cogéis romero?-interrogué a Ángeles, más objeto de confianza por mi parte.
Confirmó mi sospecha dándome el nombre de la planta en cuestión y que no logro recordar. Entonces, abiertamente y en un acopio de extroversión, me dirigí a ambas comentando entre risas que alrededor de la Mezquita había más de ellas con las ramitas de vete tú a saber qué planta que turistas y que no iban a sacar ni para el taxi. Ángeles cogió la broma y comenzó a reírse casi con ahogo y negando con la cabeza.
– ¡Qué malo que eeeres!
La compañera me estaba mirando, sentada, con cara de dogo argentino y sin mover un músculo, con su ramita en la mano. Entonces salieron las palabras cáusticas de su boca:
– No, si yo no soy…
No hice en aquel momento un estudio de campo, pero sin duda mi rubor superó con creces el de la gitana que no lo era a pesar de que con su pelo recogido en un moño, su rostro moreno renegrido, su vestido veraniego de una pieza y su ramita en la mano -que evidentemente acababan de “venderle” con la buena ventura- lo parecía aún más que Ángeles.
Sonreí forzado, me escudé en la prisa inmensa que llevaba y partí como alma que lleva el diablo sin volver la vista atrás mientras escuchaba las risas incontenidas de Ángeles, poco empática con la situación que acababa de vivir.
Cuando regresaba a casa después de firmar el contrato que tan felices nos hacía a Rajoy y a mí (por ese orden) atravesé de nuevo al lado de los muros y los portales de la Mezquita. No estaban ni Ángeles ni su compañera irreal y me dio por pensar. Si hubiera cometido el error de confundir a la buena mujer y turista de rigor con una catedrática a punto de comenzar una conferencia, con una Mexicana Nobel de la Paz, con Rosalía de Castro… ¿me hubiese regalado esa mirada de dogo argentino? Lo mismo hasta me habría hecho digno de que me diera las gracias por el cumplido. Pero en una sociedad de culto a la imagen pública “ya se sabe que a un hombre se le perdona más fácilmente el lesionar la verdadera buena educación o la moral que desconocer la más insignificante normas de etiqueta”*.
Evidentemente yo no me sentí perdonado.