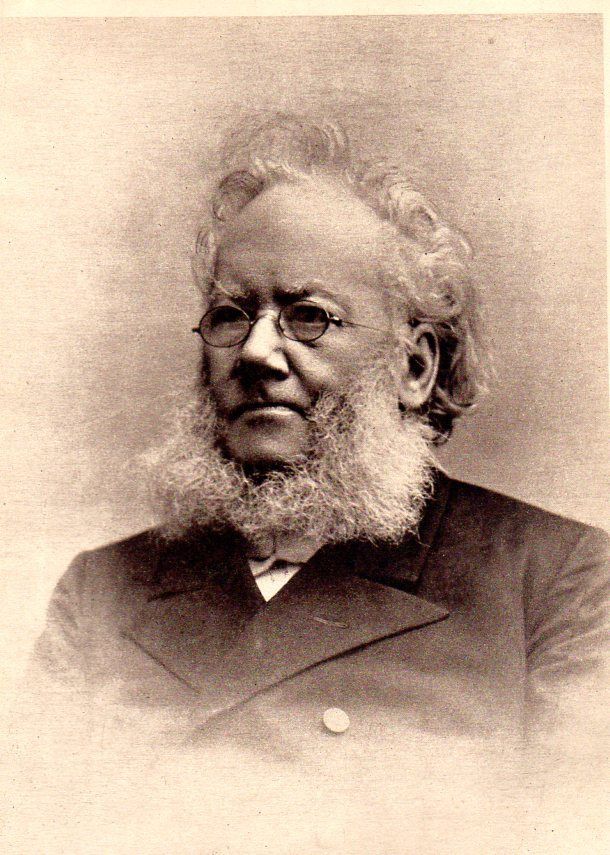Raj Kapoor birth place by Burhan Ahmed
Decir que lograr ver «Awaara» supuso un esfuerzo digno de los Titanes es quedarse demasiado corto. El vacío absoluto y total ostracismo del que ha sido objeto el cine indio por parte de occidente tiene diversas visiones o facturas, pero es tan cierto como que filmes clásicos y renombrados en las diferentes antologías sobre Historia del cine como «Devdas» (1935) o «Nagarik» (1952) no es que sean cuasi imposibles de encontrar, sino que ni aparecen en las webs de cine. Tras denodados intentos dejé por imposible conseguir «Devdas» (que no ‘existe’ para algunos buscadores de red) y tras lograr descargarme «Nagarik», pero en versión original y existiendo únicamente para descarga los subtítulos en inglés (sólo sé castellano y me defiendo regular), le metí mano a Raj Kapoor, del que logré los subtítulos en el exclusivo idioma que controlo con defectos.
Esta introducción que puede resultar un tanto brasa se me hace necesaria, para explicar que existe vida en Bollywood antes y después de Satyajit Ray. Sobre todo antes, y «Awaara» es una de esas vidas, pues fue concebida tres años antes que «Pather Panchali», primera parte de la obra de Ray.
La falta de recursos y posibilidades reales a la hora de acercarte al cine indio juega majestuosamente en su contra, pues si bien es relativamente común entre el público de occidental no entender del todo la mecánica y estructura de los filmes clásicos japoneses o chinos (Ozu, Mizoguchi, Naruse…), su habitual presencia en festivales, filmotecas, críticas o páginas sobre el séptimo arte, hace que forme parte de lo que debe ser visto irremediablemente so pena de ser juzgado de inculto entre el alto standing de los amantes del celuloide. Aunque luego, una vez visto te resulte una soberana memez y ni te atrevas a soltarlo en uno de los cientos de blogs existentes al respecto. Con el cine indio no hay problema en este sentido, salvando al nombrado Satyajit Ray y su maravillosa «Trilogía de Apu» a la peña le importa un pimiento que no se sepa quien es Kapoor, Ghatak o en su casa lo conocen.
Por todo ello, terminar de ver «Awaara» te deja una sensación muy muy extraña y como dice una vez y otra Raj, el vagabundo protagonista del filme, no somos nosotros, ‘es su apariencia’. Mi mente no está para nada acostumbrada al estilo narrativo propio del cine indio. ¿Y eso es malo? Pues creo que no, es cuestión de aprender, y lo hice pronto, porque la peli de marras dura tres horas, ni más ni menos, y su historia es tan hermosa que lo que en principio estaba programado para una sesión dividida se convirtió en un ‘¿cómo voy a dejarlo ahora?’. Del tirón, oiga, con todos los defectos que puedo haberle visto y que reflexionados varias horas después no lo son, sino formas distintas de hacer y entender el cine. ¿Extraños números musicales? Pues mira, sí, pero sólo para nosotros, infames mortales de este lado del Atlántico, tan acostumbrados a los bailecitos y coreografías tipo Broadway con los que otra peña de mentalidad distinta se queda petrificada. ¿Qué puede resultar moralizante? Sin duda menos que Capra y de él pocos se quejan. Su componente social, aun con una curiosa mescolanza con el cine romántico del Hollywood de los 40, está a la altura del neorrealismo imperante por ese entonces en Europa cuando es bastante improbable que Kapoor conociera esta nueva tendencia en el cine, pues «Ladrón de bicicletas» no fue proyectada en India hasta este mismo año. Sería casi una ofensa poner a Kapoor a la altura de Satyajit Ray, pero los méritos que se llevó el reconocido director indio, que incluso obtuvo un Óscar honorífico por su obra, no serían los mismos sin el neorrealismo iniciado de extraña forma en su país natal a través de «Awaara». Para hacerse una idea clara de la importancia socio-política de esta obra de Kapoor se hace imprescindible decir que su fama en la Unión Soviética y China se extendió como la pólvora.
Total que, abierto de miras y si no se hace uno esclavo de lo culturalmente establecido, «Awaara» es una intemporal historia de amor, un intenso drama con toques de comedia y una ingente crítica social y especialmente un filme que te hace pensar sobre el destino al que en repetidas ocasiones se nos conduce para luego hacernos únicos culpables y responsables de ello, como chivos expiatorios de una sociedad injusta y trápala que nunca quiere ser llevada al banquillo. Un placer extraño, que como todo placer extraño merece ser degustado con calma y templanza.