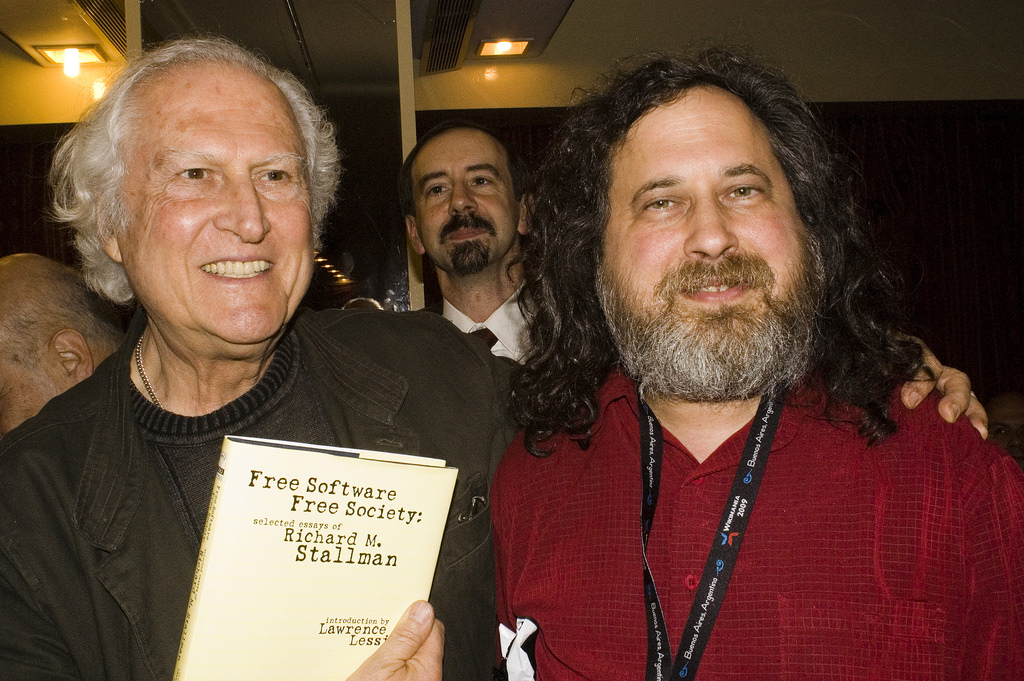Stefan Zweig and wife by mervekahraman
Deseando ser creyentes transmisores de buenas noticias podríamos admitir que Zweig fue un hombre justo, en el sentido más espiritual y metafísico del que me hago cargo y que el propio escritor, judío por ‘accidente de nacimiento’ que diría él, entendería con plácida cordura: un ser coherente, responsable, digno y atrevido hasta no poder más. Probablemente no pudo cuando, harto de desesperanza frente a esa oleada del nazismo que consideró imposible de extirpar, acabó quitándose la vida al lado de su esposa en plena II Guerra Mundial.
Tal vez por eso, cuanto más se avanza en la lectura de ‘Mendel el de los libros’ menos capaces nos sentimos de sacarnos de la cabeza a su coetáneo Bertolt Brecht, otro hombre justo, también dolorido por el horrible realismo que rezumaba en cada esquina de su país. Exiliado de Alemania Brecht, autoexiliado de Austria Zweig, tan críticos y moscas cojoneras frente al autoritarismo y la intolerancia que sus obras comparten el gozoso privilegio de haber sido prohibidas por el nacionalsocialismo. Más aún a raíz de Mendel, de su inocencia interrumpida, de los nazis, del Imperio austro-húngaro o la madre que los trajo a todos, transcribo el texto atribuido a Brecht, y que cobra más sentido si cabe en boca de su verdadero autor, un pastor luterano de nombre irrecordable que lo soltó en un sermón haciéndonos ver que “el silencio de los buenos es lo peor de la gente mala”, si parafraseamos a Gandhi:
«Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista,
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata,
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista,
Cuando vinieron a buscar a los judíos, no protesté, porque yo no era judío,
Cuando finalmente vinieron a buscarme a mi, no había nadie más que pudiera protestar.»
Mendel, el viejo judío de memoria que tiende a infinito, fue uno de esos a los que se llevaron y la peña no hizo nada, digamos que justamente disculpada y perdonada por esa tan cruel como realista ética de situación. Porque si bien es cierto que ‘Mendel el de los libros’ es básicamente un comprometido alegato contra lo absurdo de las ideas posbélicas defendidas a ultranza so pena de campos de exterminio, no es menos verdad que golpea profusamente a quien se hace cómplice de la injusticia hacia el débil y el inocente, provenga esta del miedo a alzar la voz (la buena señora Sporschil) o de la desvergüenza de aprovechar la caída de la víctima y la victoria de sus verdugos para sacar tajada (el deshonroso señor Gurtner).
El estilo natural y directo de Zweig, su prosa austera y exenta de artificios (cuánto me recuerda también a otra desangrada literata: Irène Némirovsky, ejecutada en Auschwitz justo el mismo año en que perdíamos al austríaco) es una justa medida para una historia justa, aunque en algún párrafo le pierda descaradamente su necesidad imperiosa de exponer principios como si fuera necesario explicar el sinsentido y se acabe revertiendo lo duro en panfletario. Mas no me importa, porque a imagen del narrador afectuoso que recuerda al hombre extraordinario que fue Mendel cuyo hogar y vida sencilla fueron destrozados por el despropósito, me acojo a lo que debería saber: “que los libros sólo se escriben para, por encima del propio aliento, unir a los seres humanos, y así defendernos frente al inexorable reverso de toda existencia: la fugacidad y el olvido”. Particularmente, me resisto a olvidar a Mendel, pasando por encima de esas debilidades que alejan a la obra del virtuosismo, tan sólo desde la elegante simplicidad de sus 57 páginas. Poco más.
Si hemos de sobrevivir a nuestro propio suicidio, a la vacuidad de la desesperanza, si decidimos saber a qué atenernos en la lucha que, queramos o no, estamos obligados a batir de parte de uno de los bandos, he de terminar casi como empecé, con Brecht, esta vez de verdad, sin atribuciones: «No te regocijes en su derrota, tú, hombre. Porque aunque el mundo se levante y detenga a los bastardos, la madre que les dio a luz está de nuevo en celo».
Para terminar, como siempre, algunas frases y fragmentos:
“¿Para qué vivimos, si el viento tras nuestros zapatos ya se está llevando nuestras últimas huellas?”.
“Dejando a un lado los libros, aquel hombre singular no sabía nada del mundo, pues todos los fenómenos de la existencia sólo comenzaban a ser reales para él cuando se vertían en letras, cuando se reunían en un libro y, como quien dice, se habían esterilizado”.
«En Jakob Mendel, aquel pequeño librero de viejo de Galitzia, contemplé por primera vez, siendo joven, el vasto misterio de la concentración absoluta, que hace tanto al artista como al erudito, al verdadero sabio como al loco de remate, esa trágica felicidad y desgracia de la obsesión completa».