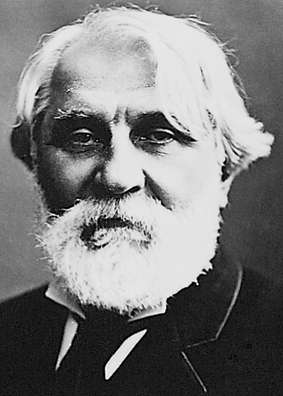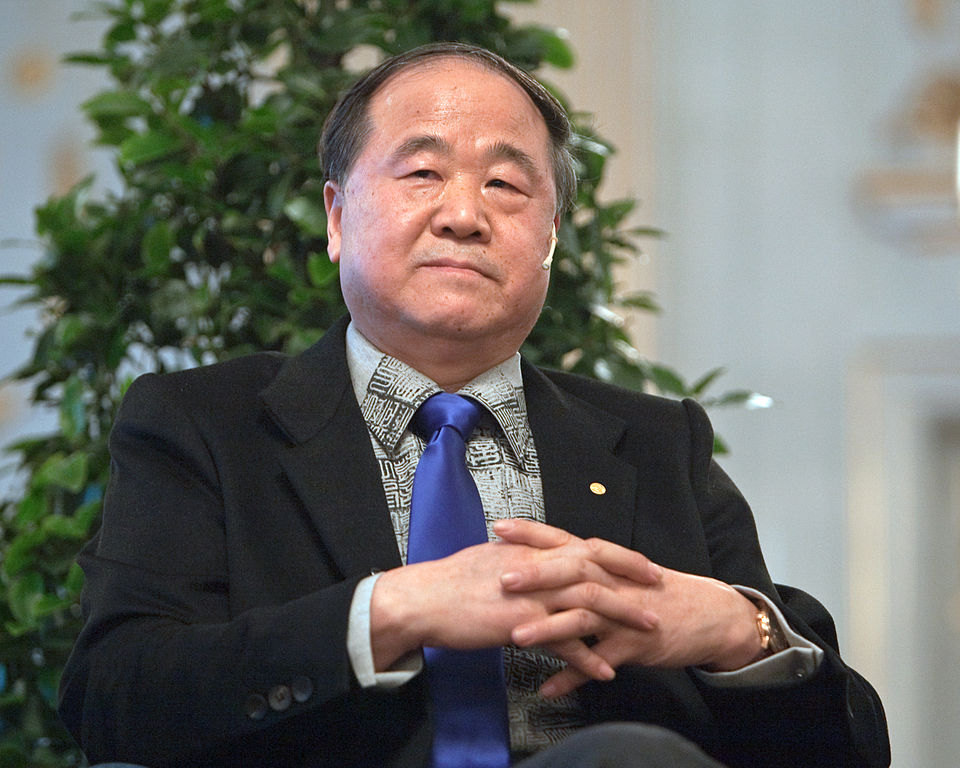Cormac McCarthy
Juro solemnemente sobre la biblia que acompaña -junto a su cuaderno del bien y del mal- el mezquino caminar del juez Holden que, tan siquiera a punta de pistola, recomendaré este libro de una precisión quirúrgica exquisita ni al mismo Satán que se presente, aunque con toda probabilidad compartiera ganas y deshonras Mefistófeles con semejante individuo de medida maldad.
McCarthy no se guarda un as en la manga y ya lo avisa desde el título, de forma mucho más precisa en lo que contacta con el sentido profundo y demencial de la obra en el original inglés: the Evening Redness in the West (Atardecer enrojecido en el Oeste). Porque de eso trata en última instancia esta novela de ingrata digestión y por momentos espesa lectura, de la hermosura infinita que rodea al ser humano en su deambular por el mundo y como la irrupción en dichos parajes del ser supuestamente más inteligente sobre la tierra bestializa y desangra todo lo que toca a imagen del caballo de Atila. Y lo hace por mero placer, por inconsciencia, por antropocentrismo, pues ni en un sólo párrafo o frasecita minúscula de “Meridiano de sangre” se hace la más mínima mención a la venganza, a la necesidad, a la supervivencia… No hay excusas para la brutalidad y no hay motivos para buscar una. Lo explica con pasmosa indiferencia el endiosado/endemoniado juez protagonista: “La ley moral es un invento del género humano para privar de sus derechos al poderoso en favor del débil”. Profética visión de una sociedad enferma que, en sentido inverso a lo que hicieran Thoreau, Tolstoi o Gandhi, recurre a la usurpación de todo y a la denostación de la alteridad.
Alguna importancia habría que concederle al hecho de que la novela parta de un suceso histórico: la contratación de un grupo de asesinos a sueldo, la banda de Glanton, por parte del gobernador de Chihuahua a mediados del siglo XIX con el único fin de masacrar a los indios, pues supone sin duda conceder más ingrata credibilidad al asunto ignominioso de la justificación de la violencia gratuita, pero un asunto curioso y en absoluto banal es que el alterego del juez y personaje del que parte la obra jamás es nombrado en sus más de 300 páginas. Es “el chaval”, un chico, un muchacho, en un viaje iniciático y que, oportunamente invitado en medio del caos, se adapta a lo que le rodea como un parásito con tal de sobrevivir, de igual modo que estamos invitados a hacerlo cada uno de nosotros, poniendo con inasumida complicidad sobre cada línea nuestro nombre de pila. Todo, con la abstrusa opinión de que fuera posible sobrevivir a la maldad sin alejarse de ella.
Sigue leyendo