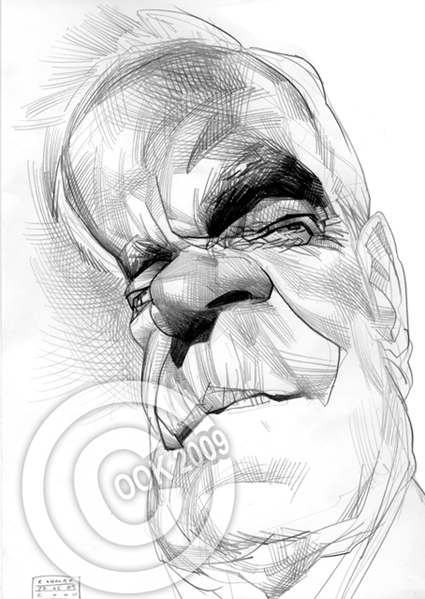
Cormac McCarthy by RussCook
“Un talento igual al de William Faulkner”. Cuando alguien de mente traviesa lee esto sobre la novela “Todos los hermosos caballos” de McCarthy en la portada de Seix Barral comienza a preguntarse si la pretensión del edito al colocarlo en negrita y con letra nada minúscula para que pueda apreciarse con contundencia es hacerle un favor al escritor o más bien una putada; más cuando dicha correspondencia se repite en alguna que otra biografía del escritor afincado en Nueva México. El caso es que quien haya leído a Faulkner sabe de la exigencia a la que lo somete dicho escritor y pudiera optar entonces por algo más ligero, y lo peor que habría de sucederle a aquel que no lo haya hecho es decidir meterle mano a “El ruido y la furia” y le entren unas ganas irresistibles de colgar por sus partes nobles al creador de la dichosa frasecita de portada. Porque McCarthy y Faulkner se parecen más o menos lo mismo que una plaza de toros y una rueda de bicicleta, en que ambas son redondas y me estoy refiriendo exclusivamente a la forma geométrica, si bien en calidad literaria la novela de McCarthy que nos ocupa, y de título altamente equívoco, es una absoluta delicia.
Si no se ha de esperar a Faulkner más allá de unos personajes recios y el ambiente del sur de los Estados Unidos, también sería más que conveniente obviar toda analogía y prejuicio que pudiéramos tener sobre el título en referencia a la novela romántica (que en la edición que leí aún resulta más empalagoso: “Unos caballos muy lindos”). La historia de amor trasversal entre Grady Cole, el perdido adolescente protagonista de la novela, y la mexicana de buena familia Alejandra es tan sólo un pequeño ápice coyuntural dentro de este genuino western de iniciación acerca de la vida, las decisiones, el esfuerzo y la libertad que superan y opacan al destino: “Supe que algunos conseguían el valor con menos lucha que otros, pero creía que todos cuantos lo querían podían conseguirlo. Que el deseo era la cuestión en sí misma. No podía pensar en nada más que contuviera esta verdad: tanto depende de la suerte.” La belleza de los caballos, eternos compañeros de este viaje iniciático, y a la que hace referencia el título en nada tiene que ver con la imagen externa sino que reside en su capacidad de lucha y en la constancia ausente de límites. A sus dieciséis abriles, Cole abandona la granja familiar en compañía de su amigo Lacey y sus caballos, como la única forma de escapar de su propio futuro, como si estuviera marcado en un pergamino entregado al nacer y en cada encuentro o desencuentro va descubriendo, muchas veces a golpe de garrote, qué es lo que hace a un ser humano fuerte y qué motivaciones dan sentido a la existencia. En la espontánea figura de Blevins -y las consecuencias que su compañía le ocasionan- abraza la compasión y aprende a sobrevivir a la violencia y a la injusticia, en Maria, la tía-abuela de Alejandra, la necesidad/posibilidad de subsistir más allá de las ideas e incluso la coherencia, en Alejandra la frustración y el aprender a asumir la derrota como parte del crecimiento y de la vida, en Lacey el valor incalculable de la amistad y de la confianza por encima de la separación (tal vez porque sea bien cierto que “los vínculos más fuertes que encontraremos en nuestra vida son los de la desgracia”)… de los caballos y de su cabalgar el aprender a mantener al alma libre más allá de la obligada doma. Cole, exquisito adiestrador de caballos, va aprendiendo -también a fuerza de látigo- a “amaestrarse” a sí mismo.
Y todo ello con un estilo cuidado, firme y solemne en virtud de unas frases cortas y secas, que sin llegar a la dureza expresiva de otros autores como Céline, logran transmitir al lector el amor incondicional, esa empatía que McCarthy parece sentir por sus personajes (algo casi opuesto podría decirse al nombrado Faulkner), y fundiendo con exquisitez las características habituales del western; desde unas descripciones bellísimas y vivaces de las grandes llanuras y desiertos que son simbiosis de los personajes que las atraviesan (¡qué hubiera sido de este género en el cine sin la influencia afortunada de Ford!), pasando por vaqueros, partidas de cartas, rancheros, capitanes “chusqueros”… atardeceres.
Tan sentida importancia tiene la pérdida en cualquier camino de aprendizaje que no es casual que la novela empiece y termine con un funeral. La redondez de la vida, que no sería entendible y disfrutable sin su natural reverso.
Para no romper el código comparto unos fragmentos:
«Lo que amaba en los caballos era lo que amaba en los hombres, la sangre y el calor de la sangre que los recorría. Toda su reverencia y todo su afecto y todas las tendencias de su vida se inclinaban hacia los ardientes de corazón, siempre sería así y nunca de otro modo.»
«Pensó que el corazón del mundo latía a un coste terrible y que el dolor del mundo y su belleza se movían en una relación de equidad divergente y que en este temerario déficit podría exigirse en última instancia la sangre de multitudes por la visión de una única flor.»
«John Grady abrió su ennegrecida mochila de lona, sacó una pequeña cafetera de hojalata esmaltada y fue a llenarla al arroyo. Se sentaron a observar el fuego y contemplaron la delgada media luna sobre las colinas negras del oeste.Rawlings se lió un cigarrillo, lo encendió con un carbón y se echó contra la silla.
Voy a decirte algo.
Dímelo.
Podría acostumbrarme a esta vida.»




