 Según las Leyes de Mendel, padre de la genética moderna, la transmisión por herencia de características de los organismos padres a sus hijos depende de unas reglas elementales que superan -o mejor, compaginan- la teoría evolutiva de las especies y contemplan algunas nuevas variables extraídas de la investigación pormenorizada y de una concienzuda experimentación. Resumiendo lo irresumible, y sin pretender obviar con ello el extraño concepto de partenogénesis o reproducción casi espontánea, podríamos decir en base a uno de sus principios que existen genes/rasgos dominantes que son heredados con independencia de otros factores; de ahí que una pareja caucásica, pongamos por caso, pueda engendrar un bebé de raza negra por ascendencia y no por cuernos. Sin duda una excusa perfecta para mujeres con antepasados del África Subsahariana.
Según las Leyes de Mendel, padre de la genética moderna, la transmisión por herencia de características de los organismos padres a sus hijos depende de unas reglas elementales que superan -o mejor, compaginan- la teoría evolutiva de las especies y contemplan algunas nuevas variables extraídas de la investigación pormenorizada y de una concienzuda experimentación. Resumiendo lo irresumible, y sin pretender obviar con ello el extraño concepto de partenogénesis o reproducción casi espontánea, podríamos decir en base a uno de sus principios que existen genes/rasgos dominantes que son heredados con independencia de otros factores; de ahí que una pareja caucásica, pongamos por caso, pueda engendrar un bebé de raza negra por ascendencia y no por cuernos. Sin duda una excusa perfecta para mujeres con antepasados del África Subsahariana.
Estas leyes, supuestamente aplicables en su mayor parte a todos los seres vivos, dan un salto involutivo en los pobres de nacimiento, como una especie de darwinismo social pangenético sin vuelta atrás. La supervivencia en un territorio hostil en el que adaptarse o ser molido a palos. Incluso dentro del caso poco habitual de que, por un capricho del destino, surja un factor que rompa esta cadena trófica hereditaria -un boleto multimillonario premiado, por ejemplo- parece no existir conocimiento humano que acierte a manejar su inesperada cadencia y el obsceno ciclo de eterno retorno suele aparecer de regreso a las puertas, vestido de miseria y con terrible prontitud. Consuela el hecho de que esta pangénesis pobre hacia el origen es asumida de común sin apenas dificultad en un breve espacio de tiempo; hasta “un horror acumulado termina por ser una costumbre”*, sólo es cuestión de adaptarse. La sociedad está tan acostumbrada a este proceso catártico que hemos llegado al extremo esperpéntico de considerar ciencia-ficción la idea del político honrado o a pensar que quien pide facturas con IVA es un absoluto gilipollas. De aquí a dos días daremos por supuesto que tener curro no es un derecho sino un privilegio y que lo habitual, la costumbre, es que te exploten, con lo que dejaremos de pensar que nos están explotando. Los de arriba ya se están frotando las patitas.
Retornar a la nada acumulada de la que se gozó a lo largo de la vida no supone pues un firme obstáculo; recordando una anécdota del sacerdote Adolfo Chércoles se puede decir que cuando se va la luz, el que no tiene ni se entera de que se ha ido: hasta tres generaciones de la misma familia han ido pasando metódicamente por Cáritas sin el menor rubor. El ‘shock’ insalvable es la partenogénesis de la clase obrera, un giro inesperado que no te otorgaron de herencia y te deja por tanto sin margen de maniobra. Es quedarse sin trabajo y sin ayudas sociales, tener una familia que mantener y a su vez sentir el más ingrato de los vértigos con sólo pensar que no queda más recurso que limosnear. Son los pobres vergonzantes del medievo, los que nunca encontrarás a las puertas de la Mezquita con una ramita de romero para echarte la buena ventura, ni arqueados de rodillas en la calle Gondomar sobre una estera de cartón sujetando una caja con monedas de cobre. Están ocultos, se mueren de pena. Y de vergüenza.
Conozco a Maricarmen desde que tenía dieciséis generosos años cargados de futuro. Aparte de habitar compromisos comunes le daba clases de guitarra e intentaba convencerla de que con tres acordes mayores y uno menor se podían tocar el 90% de las canciones. Un encanto de niña, procedente de una familia normal y trabajadora en un barrio difícil. Se casó hace algunos años, felizmente, con un hombre currante al que amaba; aunando esfuerzos se instalaron en un pisito de alquiler bajo y al poco tiempo llegó la descendencia, una niña que ahora tendrá dos años. Le perdí la pista… hasta hace un mes.
Apareció abriendo la puerta de la oficina de Cáritas detrás de una medio sonrisa; me buscó con la mirada sabiendo que no tardaría en encontrarme. Sonreí tan abiertamente que la contagié de inmediato como si fuera un bostezo. “¡¡Qué alegría verte!!”, pensé de forma espontánea, pero me contuve a tiempo: no me alegraba lo más mínimo de verla en este espacio y lugar. Lo que se me hizo irresistible de contener fue levantarme con los brazos abiertos y abrazarla como un oso. La punta del iceberg. Gruesas lágrimas comenzaron a surcar incontenibles sus blancas mejillas y lo dijo ella con una voz ahogada casi estertórea: “Lo que me alegro de verte”.
Desde hace varios meses en la casa de Maricarmen no entra ningún ingreso. No alcanzan a pagar el alquiler y apenas logran malvivir gracias a la ayuda insensata de su madre, una viuda que echa horas cómo y cuándo le dejan. No sabe qué hacer, ni dónde acudir, le duelen hasta las pestañas de sufrir la impotencia y la desesperación y ni siquiera sabe estirar la mano con la palma hacia arriba asumiendo que ya nada depende de sí misma y de su esfuerzo personal. Es una pobre vergonzante sin capacidad de reacción pues nunca se ha visto en la desesperante tesitura de no tener nada a lo que aferrarse.
La partenogénesis de la clase obrera no se presenta con romero ni con cajas de monedas de cobre, su único recurso disponible son las lágrimas y la esperanza de un contagio solidario. Tanto como un bostezo.
* “Soy leyenda”, Richard Matheson, 1954
Fotografía «Paciencia», por cortesía de Víctor Nuño


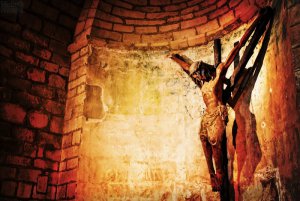 – Lo siento, pero lo tengo que dejar.
– Lo siento, pero lo tengo que dejar.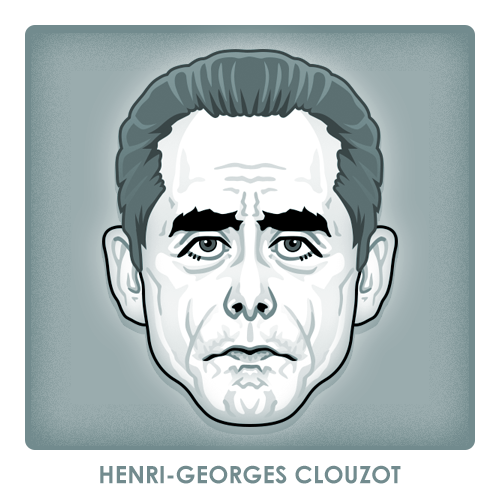
 Según las Leyes de
Según las Leyes de