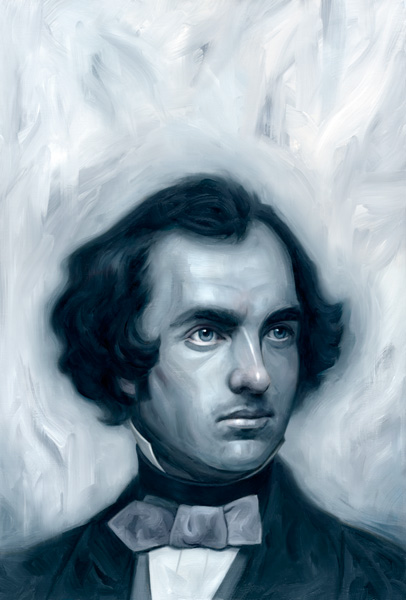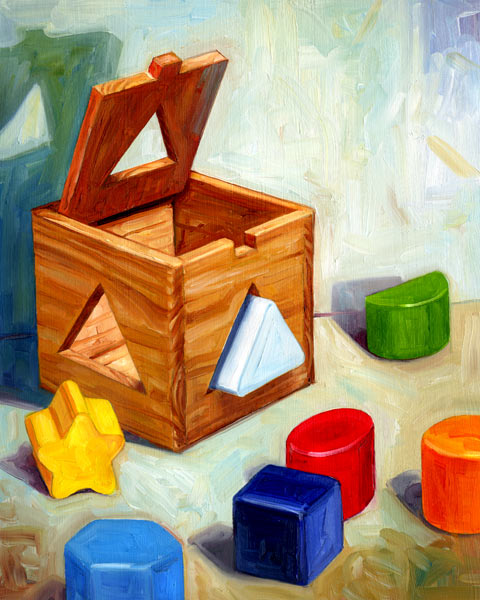Gitana de Granada, National Geographic Magazine (1917)
Acabo de hacer un rastreo incisivo por la red -debiera de ser escrita con mayúsculas tal vez, so pena de que algún iluso piense que he salido a realizar pesca de bajura-. Poca cosa era el objeto de mi trasiego, pero preciso y metódico en virtud de lo acotado de mi búsqueda: “facultad de ciencias politicas asignaturas” escribí en el teclado del ordenador antes de pulsar de inmediato con el dedo corazón el botón de Intro. En este momento he de pedir disculpas por la ausencia de tilde sobre la primera i de la palabra políticas, pero mi pereza y escasa exigencia en este menester internauta tiende con excesiva facilidad a la economía lingüística, aunque podría jurar sobre todos los libros sagrados que no soy el único.
Tras un microsegundo -exagero ciertamente pues mi ordenador adquiere en ocasiones un ritmo tan cadente y estresante como la homilía de cualquier cardenal- múltiples fueron los resultados volcados en la pantalla por el buscador y yo, con un celo y una motivación que envidiaría Jack el destripador a la hora de despanzurrar vísceras, me dispuse a coleccionar información sobre diversos planes de estudios de otras tantas Universidades. He de aclarar, antes de que las elucubraciones mentales saquen de contexto mi esfuerzo, que el único interés que me ha movido a tamaña estupidez es meramente científico, pues no entra dentro de mis objetivos en esta vida ni en otras que se me pudieran otorgar el dedicarme a estudiar Ciencias Políticas. Pudiéramos decir que repleto hasta el hartazgo de escuchar los cantos de sirenas de gobernantes, ministros y opositores simplemente me sobrevino una duda cartesiana.
Fundamentos de Ciencia Política, Economía Política, Historia Política, Estadística aplicada, Relaciones Internacionales, Estructura Social Contemporánea, Derecho rezaban entre otras las materias contempladas en varios de los programas de la licenciatura. En cada ciclo y rincón de las webs expurgué, escarbé como si de ello dependiera mi vida, pero por ningún lado hallé Manipulación Política, Falsedad Instrumental, Incumplimiento de Programa… Cierto que en uno de los planes de estudio y con un valor de doce créditos (el más alto entre todos con los que me topé) se podía leer dentro de una de las tablitas: Prácticum. Ahí es, fijo, donde luchan por convertir en realidad la inviabilidad anunciada por Lincoln: “se puede engañar a todos poco tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo”.
Reflexionando entonces acerca de las causas que arrastran cual acto reflejo al común de los mortales a asumir como aprehendido aquello que no ha sido aprendido recuerdo a Paqui, una joven gitana de cabello enmarañado y ojos firmes que mientras compartía su experiencia en unos talleres de empleo y con espontánea insolencia soltó una insondable verdad a un auditorio absorto. Fue después de que a alguno de los presentes se le antojara la refulgente idea de preguntarle con una abierta sonrisa si había sentido alguna vez el rechazo. Paqui, que con unas ramitas de romero en la mano dedica sus mañanas a leer la buena ventura (nunca es mala) apostada a la salida de una de las puertas del Patio de los Naranjos de la Mezquita, respondió henchida de satisfacción y de discreción: “He tenido suerte. La gente se ha portado siempre muy bien conmigo”. Entonces, como en un impulso, se encogió de hombros, fijó la vista con total voluntariedad en una de las personas sentadas al fondo de la sala a la que evidentemente había reconocido poco antes al entrar, la señaló con el dedo y a partir de ese instante su libertad de expresión venció por KO el pulso sostenido con la prudencia sin importarle un quark que el hombre en cuestión estuviera ataviado de vestiduras eclesiásticas: “Pero mira, ya que lo preguntas, la verdad es que una persona me trató como si fuera una mierda, y está ahí sentado detrás; sí, tú -continuó señalando casi con aspavientos por si acaso el susodicho no quería darse por enterado cuando más de la mitad de la sala lo observaba volverse del color de un bebé con escarlatina-, el antiguo secretario del obispo. Cuando fui una mañana a pedirle ayuda me soltó que lo que debería hacer era quitarme de la Mezquita porque estaba dando mala imagen a la ciudad de Córdoba”. “Pues eso que dices no lo recuerdo”, se oyó en un suspiro ahogado y como para adentro desde la última fila de asientos. “Normal que digas que no te acuerdas, porque eres quién eres, pero yo digo la verdad sea la que sea porque cuando salga de esta sala seguiré siendo la gitana del romero”. Y pasó a relatar con precisión quirúrgica el primer y desafortunado encuentro entre el antiguo secretario del obispo y la gitana joven de la ramita de romero.
Opinaba Il Poverello de Asís que la pobreza es la base de la no-violencia, pues quien nada tiene no necesita armas para defender sus posesiones. La mentira y la manipulación son dos armas afiladas en manos del poder establecido con el fin inmisericorde de mantener el status quo. Son los blasones a los que se aferran y en los que se escudan quienes hacen infamia de la verdad evidenciando que peor y más deleznable aún es tratar al pueblo como imbécil que lanzar los propios embustes.
En las próximas elecciones habrá que dar una vuelta por los alrededores de los muros de la Mezquita. Allí, cualquier mañana de tiempo incierto, con unas monedas de cobre en el refajo y calzando sus zapatillas de boatiné, hallaremos al candidato idóneo: Paqui, la gitana del romero, manipuladora de extranjeros inexpertos, pero que reconoce que lo es en idéntica medida a que cuando habla apenas tiene nada que perder.