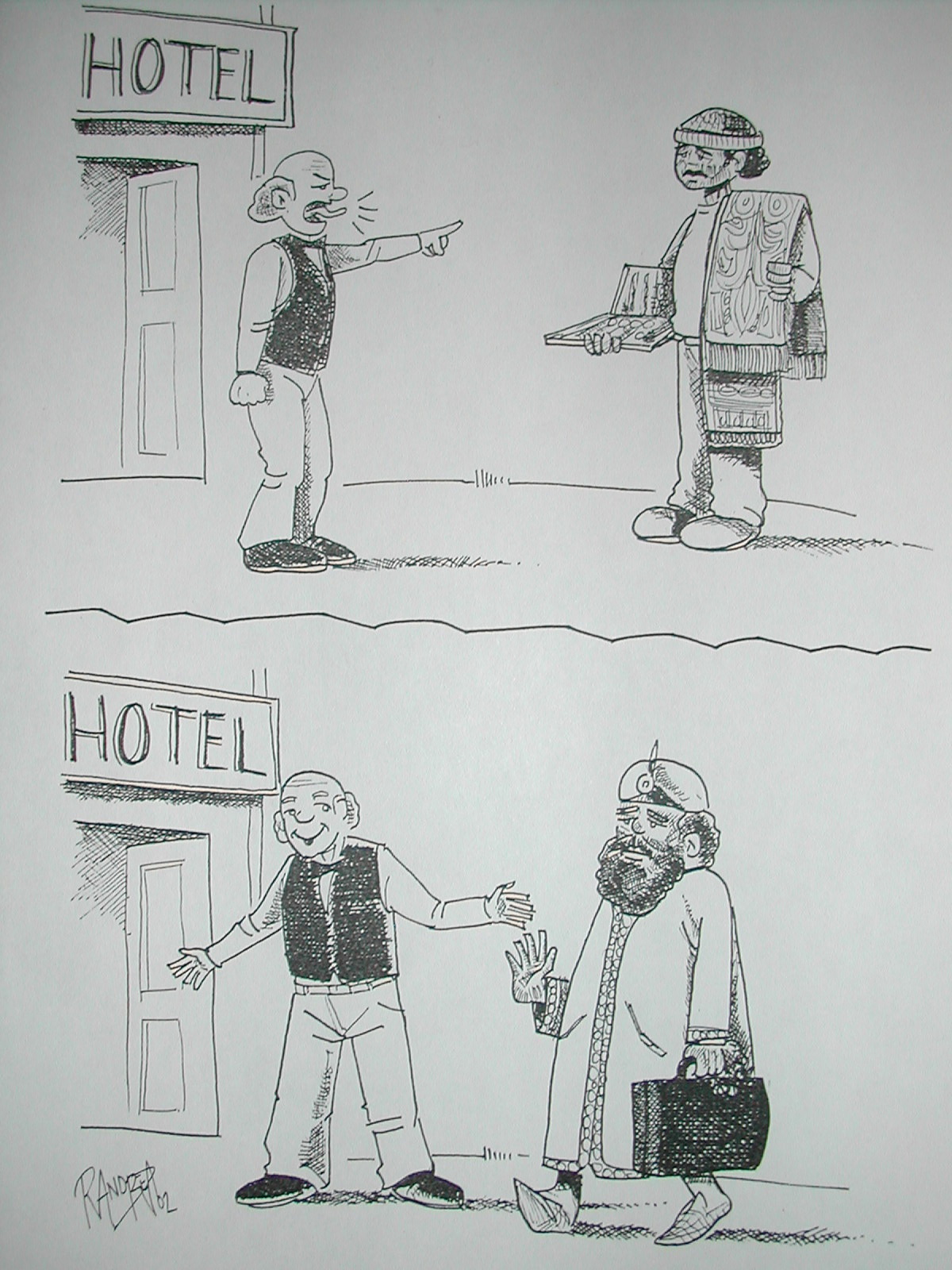Danis Tanovic
En 2001 un desconocido documentalista de guerra dirige su primer filme, del que también es autor del guión: la ácida comedia negra, muy al paso del primer Kusturica, y crítica visceral a la guerra “En tierra de nadie”. La cinta, que sorprendió a propios y extraños, se alzó con numerosos premios y nominaciones, entre los primeros el Oscar y el Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera. El director se llama Danis Tanovic, y el año pasado volvió a enamorar a crítica y público en la Berlinale con la más redonda y metódica “La mujer del chatarrero”.
En la mejor línea del cinéma vérité que alcanzó su auge en la década de los años 60 junto con el Free Cinema británico y evidente heredero del estilo de Varda, el director bosnio nos regala un poderoso docudrama que deja a la altura de la suela de una alpargata los últimos resquicios del cine social del otrora ejemplar Ken Loach. El título original, “Un episodio en la vida de un chatarrero”, es mucho más eficiente y práctico a la hora de hacer visible lo que Tanovic quiere que presenciemos y seamos testigos de primer orden, pues de eso se trata, de la ausencia de superficialidades y de derrumbar castillos cámara en mano y renunciando en el montaje a cortar secuencias elocuentes que nos hacen formar parte directa de lo que narra: la mirada espontánea del niño a la cámara, algún choque fortuito… El episodio del que somos testigos es el aborto natural de la mujer de un chatarrero, Nazif, un gitano de pura cepa cuya interpretación recibió el Oso de Plata al mejor actor, que tiene que soportar las más arduas injusticias y desprenderse hasta de lo necesario para poder operarla, pues no tienen Seguro médico. Tras recibir el premio, acompañado de su esposa Senada, partenaire en el filme de Tanovic, este hombre humilde que vive en un campo de refugiados y al que Alemania ha negado el asilo político tan sólo acertó a decir: “dejaré de ser pobre y podré tener una vida mejor para que mis hijos puedan estudiar y yo pueda pagar un seguro médico para toda la familia”. Fue humo. Y es que lo más inaudito de este terrible drama humano es que los hechos que cuenta se basan a pie juntillas en un suceso real, un episodio común en la vida monótona de este auténtico chatarrero, que en la primera y última escena del filme va a por leña como si nada hubiera pasado, consciente de que aún restan muchas batallas que luchar.
Una película solidaria, justa, equilibrada, de una compleja y difícil austeridad que jamás se acerca a la lágrima fácil ni a ese sentimentalismo tan de Hollywood que aleja al espectador de la realidad. Necesaria, para todos, y de manera esencial para quienes creen que todo funciona en perfecto equilibrio desde su torre de marfil. Un uppercut directo a la mandíbula, que atrae la esperanza y la gloria de que, como demuestran los vecinos de Nazif y Senada del campamento, no es necesario tener de sobra para ser solidario; lo único preciso es la dignidad del ser humano, que trata al otro con la espontaneidad de saber que necesita ayuda.