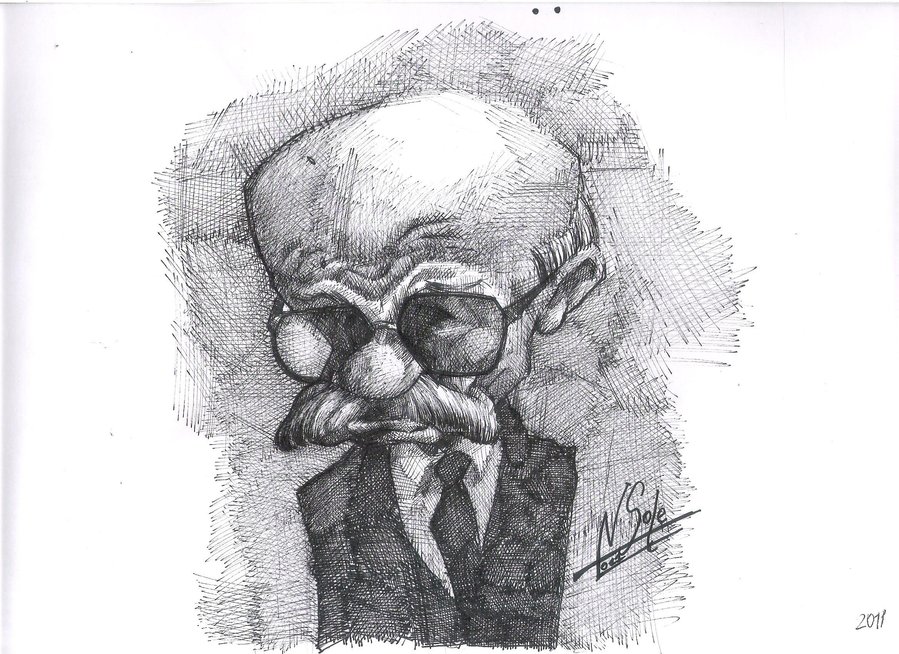Poverty by DoggyStajl
Se queda un poco detrás, de pie, con los dedos pulgares colgados de las asas de su mochila descolorida y mustia; con su pelo oscuro, largo y lacio vertido sobre sus hombros enclenques y su rostro similar al de un adolescente que se niega a crecer ajado por un acné excesivo que le otorga la apariencia de cráteres selenitas.
– Tiene retraso, igual que la madre, que tiene también un trastorno mental -comenta su tía exenta de delicadeza como si la chica fuera sorda y no le afectara su discurso cáustico-. Viven solas, un desastre; todos los días tengo que venir del Higuerón para darles algo de comer. Pero mi marido se ha quedado en paro y a ver qué hacemos. Tenéis que buscarle una solución.
Mientras observamos la cara de la chica del fondo, cuyo gesto avispado conduce a deducir que no cuenta con tanta inoperancia como transmite la mujer de pelo revuelto y gestos desencajados que se rebulle en la silla, pienso en ese habitual matiz de obligatoriedad que suele venir implícito en la mente de las personas mutiladas por la impotencia.
– ¿Me puede decir el DNI de su hermana Inmaculada, Carmen?
Rebusca en una carpeta de cartón que sujeta entre las manos áridas, saca una fotocopia de un oscuro casi ininteligible y suelta la retahíla de números como un géiser.
– ¿Y el teléfono? Es para ir completando los datos de la ficha.
Piensa, razona moderadamente mostrando en el discursivo divagar su completa ignorancia y se escucha una voz meliflua tras ella, de un metodismo exquisito, proveniente de los labios finos de la chica con retraso, lanzar nueve dígitos con aún mayor celeridad que la ofrecida por la tía que leía el número de carné.
– Se… se los sabe de memoria, fíjate -afirma con evidente afán de justificación.
– Gracias, Inma -que también se llamaba la sobrina-. ¿Habéis ido a las trabajadoras sociales de zona?
Es la penúltima familia que atendemos ese jueves en la oficina y cuando cerramos las cancelas con una fatiga anímica e insalvable , las compañeras de Cáritas a las que asignamos -digamos- a Inma, a su madre y a su tita, se encuentran ese mismo día a la salida. Ya las habían visitado en alguna ocasión y están charlando con ellas mostrando al respetable obvios signos de angustia y desazón ante las palabras de sarnosa digestión que comparte Carmen y de las que me harían inmediatamente indeseado conocedor: su sobrina había sido objeto de abusos desde su más tierna infancia a manos (por ser menos basto) de su hermano que la tenía de querida y fue internada en un centro de protección y discapacidad hasta cumplir sus recién estrenados dieciocho cuando fue devuelta como un paquete postal de inmerecido destino a su des-hogar materno para aceptar sin opción a réplica las ingratas condiciones que le ha tocado vivir. Parece ser que su casa es un caos de falta de higiene y de organización, y tal es así, que las dos compañeras del equipo, ni cortas ni perezosas, le entregan a Inma, hija, en un encuentro excesivamente ágil seis euros para un bocadillo al que hincarle el diente.
A los pocos días quedaron en volver a su casa. Inma las recibió con una amabilidad sólo propia de las personas que nada tienen que ocultar; tenía un tupper que la habían prestado las compañeras metido en una bolsa y lo sostenía con la punta de los dedos. En su interior podían apreciarse sonidos metálicos. Cuando se lo entregó y lo abrieron se encontraron dos moneditas titilantes de idéntico valor: dos euros. La vuelta del bocadillo.
Cuando le pido a un político, a cualquier mandamás, al más obtuso de los dirigentes que sea honrado, que tenga dignidad es a esto a lo que me refiero, al valor de hacer lo correcto. Y cuando me arrogo el derecho insensato de llamar retrasado al mismo político, mandamás de turno u obtuso dirigente en el caso más que probable de no considerar mi propuesta acerca de la dignidad y del deber no es a él a quien ofendo sino a Inma, y le pido perdón, porque una única célula de su dignidad ahoga por completo la actitud entera, que no íntegra, de quien teniendo todas las posibilidades y falta de carencias para ser justo se pasa la honradez por el forro de los huevos.
 Honradez por Rafa Poverello se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.
Honradez por Rafa Poverello se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.