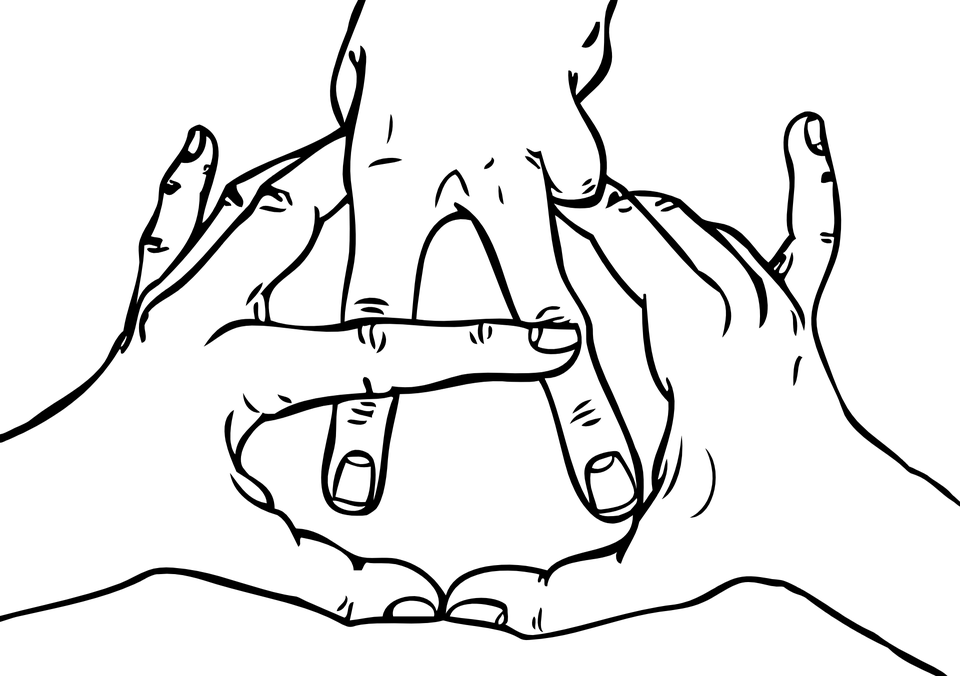 No seré yo quien defienda a capa y espada las virtudes cardinales de la democracia ateniense, tan selectiva, tan poco igualitaria. Pero el caso es que, con tantas pavadas que ve uno en televisión acerca de lo democrático que es nuestro estado de derecho, mientras se confunde legalidad con democracia y con justicia, se plantea uno que es peor, tanto a nivel individual como colectivo, si no votar porque eres esclavo o votar y creer que eres libre.
No seré yo quien defienda a capa y espada las virtudes cardinales de la democracia ateniense, tan selectiva, tan poco igualitaria. Pero el caso es que, con tantas pavadas que ve uno en televisión acerca de lo democrático que es nuestro estado de derecho, mientras se confunde legalidad con democracia y con justicia, se plantea uno que es peor, tanto a nivel individual como colectivo, si no votar porque eres esclavo o votar y creer que eres libre.
Digamos que, en el primer supuesto, la cosa está meridianamente clara. No votas porque no tienes derecho a hacerlo. No hay engaño ni demagogia. Punto pelota. Ea, hubieras sido hombre libre, porque las mujeres tampoco podían votar por aquel entonces, por supuesto. Otra cosa es que el porcentaje de personas libres, adultas, varones y con ciudadanía en la antigua Grecia rozara lo irrisorio.
Pero, ¿qué decir del segundo supuesto? Votar y creer que por hacerlo eres más libre que la puñeta. Eso sí que es un peligro, mayor que el referéndum en Catalunya y que la crisis de Venezuela, que ya es decir en boca de algunos que sólo ven viable modificar leyes y hasta la Constitución cuando es bueno para toda la nación, habida cuenta de que los intereses nacionales coinciden con los de su partido. Indefectiblemente. Bukowski, con su habitual y desencantado concepto de la realidad, lo expuso con una claridad supina: «la diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes». Aunque pudiera ser que incluso, en pos de un bien superior (aunque a la mayor parte de la ciudadanía ese supuesto bien mayor le importe una mierda), no te dejen ni ir a votar y se intervengan las urnas. Porque el caso es que las mayores preocupaciones de los ciudadanos y ciudadanas esos que dicen defender son el paro y la corrupción, pero mira tú por donde que es la CEOE y los sindicatos mayoritarios los que se ponen de acuerdo, con la connivencia del gobierno, para racionalizar el despido, y España ha sido acusada repetidas veces por Bruselas debido a su falta de medidas contra el fraude y la corrupción. Sigue leyendo



