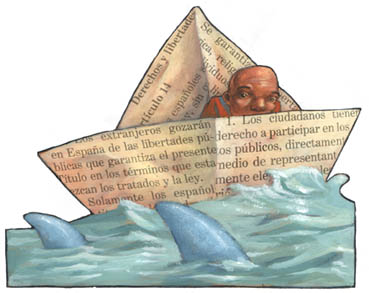Hemos de agradecer a Dios -o a quien sea- que Juan Gelman se considerara a sí mismo un holgazán y renunciara al teatro o a la novela, pues sólo en virtud de esa premisa pasó por el mundo, bien alejado del desapercibimiento, posiblemente uno de los más reconocidos y laureados poetas del siglo XX.
“Maldigo la poesía concebida como un lujo
cultural por los neutrales
que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.
Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse”.
 |
| juan gelman by aNdResVerDAna |
Lo decía Gabriel Celaya, poeta vasco de posguerra, en su poema visceral y comprometido La poesía es un arma cargada de futuro, y pareciera que quería en aquel entonces profetizar y resumir sin saberlo la vida y milagros del bonaerense Gelman, un tipo de solidez ideológica admirable y que jamás renunciara a la lucha, a la pregunta, a la indignación e hiciera de sus poemas una constante reivindicación sin la cual, como el mismo reconociera, su vida hubiera tenido lógica. Desde que a sus 25 abriles creara junto con otros compañeros comunistas el grupo Pan duro -algunos de cuyos trabajos lo condujeran a prisión en más de una ocasión- y hasta el fin de sus días, con poemarios como Mundar cargados de revolucionaria tristeza y exigencias políticas, su obra es un monumento a la coherencia personal.
No tiene el más mínimo desperdicio la biografía de Gelman: periodista, guerrillero, exiliado… padre y abuelo dolorido tras la desaparición de dos de sus hijos (uno encontrado a los años en un barril de cemento vilmente asesinado de un tiro en la nuca) y de una nieta aún no nacida, Macarena, que apareciera milagrosamente tras un cuarto de siglo ignominioso repleto de batallas en diferentes frentes que fueron contando con el apoyo sostenido de una lista interminable de novelistas, artistas, poetas… desde García Márquez a Fito Páez pasando por Saramago o Günter Grass.
Inventor de recursos, de palabras, de una peculiar forma de entender la poesía -igual que hiciera un par de décadas antes su admirado César Vallejo, del que nunca negara su influencia tanto en letra como en estilo- y tal y como sucede de manera habitual con la buena poesía, es imposible explicar a Gelman, quien a partir de los años 70 carga su propia obra de constantes preguntas irresolubles que proponen al lector una amalgama de sentimientos, de emociones difícilmente clasificables, pero de una precisión modélica.
Difícil, pero insoslayable. Juan Gelman.
Ha muerto un hombre y están juntando su sangre en cucharitas,
querido juan, has muerto finalmente.
De nada te valieron tus pedazos
mojados en ternura.
Cómo ha sido posible
que te fueras por un agujerito
y nadie haya ponido el dedo
para que te quedaras.
Se habrá comido toda la rabia del mundo
por antes de morir
y después se quedaba triste triste
apoyado en sus huesos.
Límites
¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí la sed,
hasta aquí el agua?
¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí el aire,
hasta aquí el fuego?
¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí el amor,
hasta aquí el odio?
¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí el hombre,
hasta aquí no?
Sólo la esperanza tiene las rodillas nítidas.
Sangran.
Oración de un desocupado
Padre,
desde los cielos bájate, he olvidado
las oraciones que me enseñó la abuela,
pobrecita, ella reposa ahora,
no tiene que lavar, limpiar, no tiene
que preocuparse andando el día por la ropa,
no tiene que velar la noche, pena y pena,
rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente.
Desde los cielos bájate, si estás, bájate entonces,
que me muero de hambre en esta esquina,
que no sé de qué sirve haber nacido,
que me miro las manos rechazadas,
que no hay trabajo, no hay,
bájate un poco, contempla
esto que soy, este zapato roto,
esta angustia, este estómago vacío,
esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre
cavándome la carne,
este dormir así,
bajo la lluvia, castigado por el frío, perseguido
te digo que no entiendo, Padre, bájate,
tócame el alma, mírame
el corazón,!
yo no robé, no asesiné, fui niño
y en cambio me golpean y golpean,
te digo que no entiendo, Padre, bájate,
si estás, que busco
resignación en mí y no tengo y voy
a agarrarme la rabia y a afilarla
para pegar y voy
a gritar a sangre en cuello
La secreta dulzura del dolor…
la secreta dulzura del dolor
es transparencia/sale
de la furiosa resignación del sueño/
suena en la boca del perdido
en su origen/en su
rumor de existencia que
le clava la cabeza al gran espanto/
al doble andar/al doble hilo/a la
no verdad del estar como no estar/
el vuelo torpe que los cría/
lo que rompe la luz/memoria
confusa por sus números/
pecho que dura como huella/
la nada que te ama/