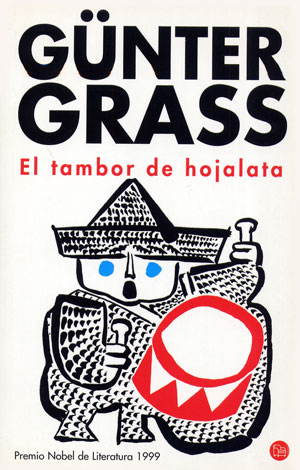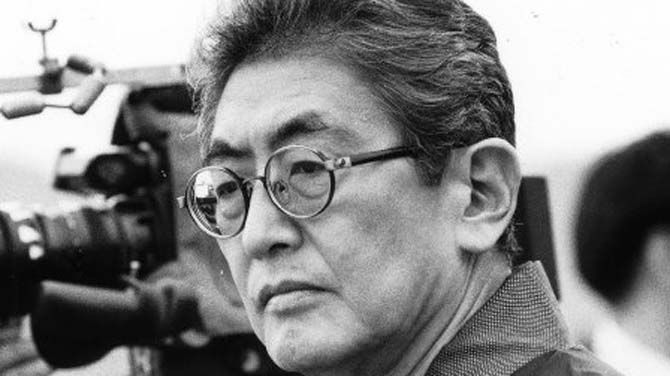Amanecíamos hace menos de siete días con la noticia de que, durante unas horas, el fundador y presidente del grupo Inditex, Amancio Ortega, había sido por unas horas el hombre más rico del planeta, por delante de Bill Gates, creador de la todopoderosa Microsoft. Luego regresó al segundo puesto, siguiendo de cerca al norteamericano. Lo bueno del asunto es que de tal hazaña podemos gloriarnos todos y todas, pues tan pingües beneficios han sido posibles gracias, entre otras cosas a que una numerosísima parte de la población compra en sus ‘sellos’: Zara, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Bershka…
Lo malo es que si nos gloriamos de sus logros debiéramos igualmente condenarnos por sus excesos, que en suma, serían también los nuestros. Por poner un poner:
Greenpeace lleva desde 2011 denunciando a Inditex por el uso de tintes en sus prendas que pueden provocar cáncer y disrupciones hormonales tanto en trabajadores de la industria textil como en usuarios y el ministerio de trabajo de Brasil ha llegado a expedientar en más de 50 ocasiones a Zara por prácticas esclavistas y denigrantes, según recogen numerosas agencias y fuentes oficiales. Sin obviar que hace poco más de dos años todo ser humano sensible se llevó las manos a la cabeza con el derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh, donde murieron más de 1.100 personas que trabajaban en condiciones laborales indignas cobrando alrededor de 80 céntimos de euro al día para empresas, entre otras, del grupo de Amancio Ortega.
Tamaña indignación social supuso la tragedia que varias empresas firmaron un acuerdo de mejoras salariales en el país donde ahora se llega a la escandalosa suma de 68 dólares al mes, o sea, menos de dos euros por día, que sigue siendo el más bajo del mundo. La solución que en verdad han solido buscar los grupos textiles ha sido veloz: encontrar nuevos países de adopción donde el derecho laboral sea inexistente o casi nulo, tipo Camboya.
Poco se oye de esto, o hacemos oídos sordos para seguir comprando barato a costa de lo que sea. Lo que sí que sale es que el señor Amancio donó el año pasado 20 millones de euros a Cáritas, y hace una semana 17 a la sanidad gallega para equipar los servicios de oncología, porque, como suele suceder a los multimillonarios les suele gustar mucho la caridad mal entendida, pues además de limpiar la imagen pública colabora ardorosamente en descuentos en los impuestos, si bien, sorprendentemente, a las marcas del grupo Inditex, por aquella idea muy generosa con quien más tiene de la doble declaración al estar en diversos países, Hacienda les devuelve dinero y tributan sólo el 5% de su capital.
– El pago de un salario mínimo vital a las personas trabajadoras, tomando como referencia las cifras propuestas por el Asian Floor Wage Campaign.
– La divulgación de su lista de proveedores, los resultados detallados de las auditorías realizadas y de las acciones correctivas acordadas con los proveedores en caso de resultados irregulares.
– La adopción de medidas para garantizar que sus prácticas de compra y de gestión de la cadena de suministro no impactan negativamente sobre los derechos fundamentales de las personas trabajadoras.

Como todos sabemos, luego sucedió lo de Bangladesh, que salió a la luz con mayor virulencia debido al ingente número de víctimas mortales, pues, en realidad, estos derrumbes y ‘accidentes’ son algo desgraciadamente común y repetido. Según datos de la Federación Nacional de Trabajadores del sector Textil de Bangladesh, en los últimos 15 años ha habido unos 600 muertos y 3.000 heridos en accidentes ocurridos en fábricas textiles (incendios o derrumbes) en el país asiático, entre ellos niños, algo nada destacable habida cuenta de que hace varios años el que fuera vicepresidente de Inditex considerara el trabajo infantil (hablar de esclavitud suena peor habida cuenta de las condiciones de sus fábricas subcontratadas) como un mal menor.
Quien no desee enorgullecerse del primer puesto de don Amancio Ortega Gaona ni potenciar que personas como él cuyo principio es el dinero por encima de todo sigan inflando sus cuentas corrientes a costa del trabajo infantil, la explotación laboral y la falta de derechos en el trabajo… habrá de buscar otras opciones, porque haberlas haylas, como las meigas: comercio justo, prendas y calzado fabricados en España, intercambio, tiendas de segunda mano o de solidaridad… El resto, en cierta medida, puede brindar por el negocio, porque con sus compras también ha puesto su inestimable granito de arena.