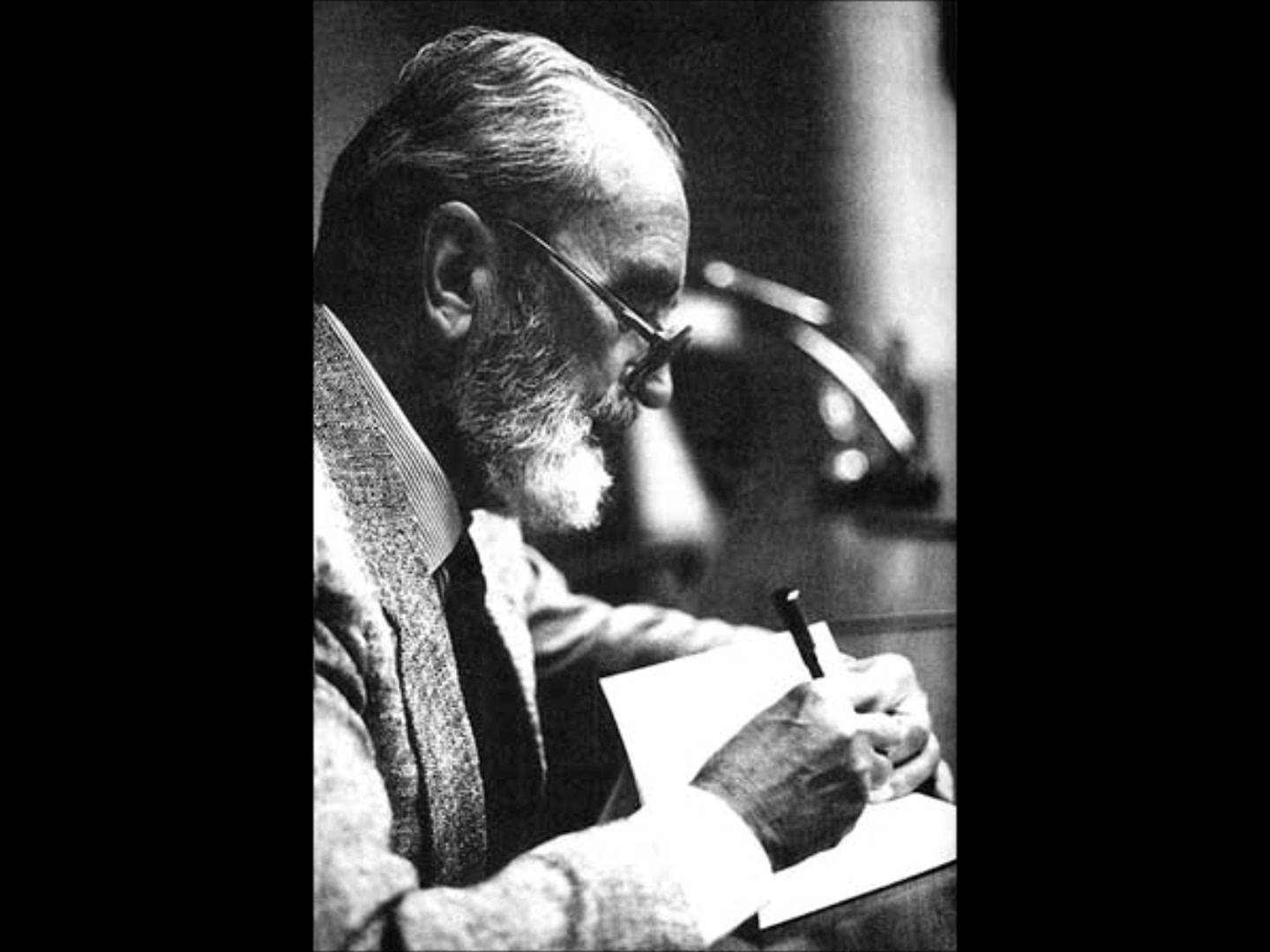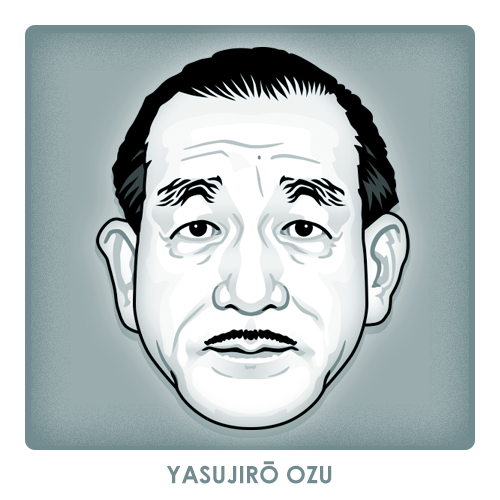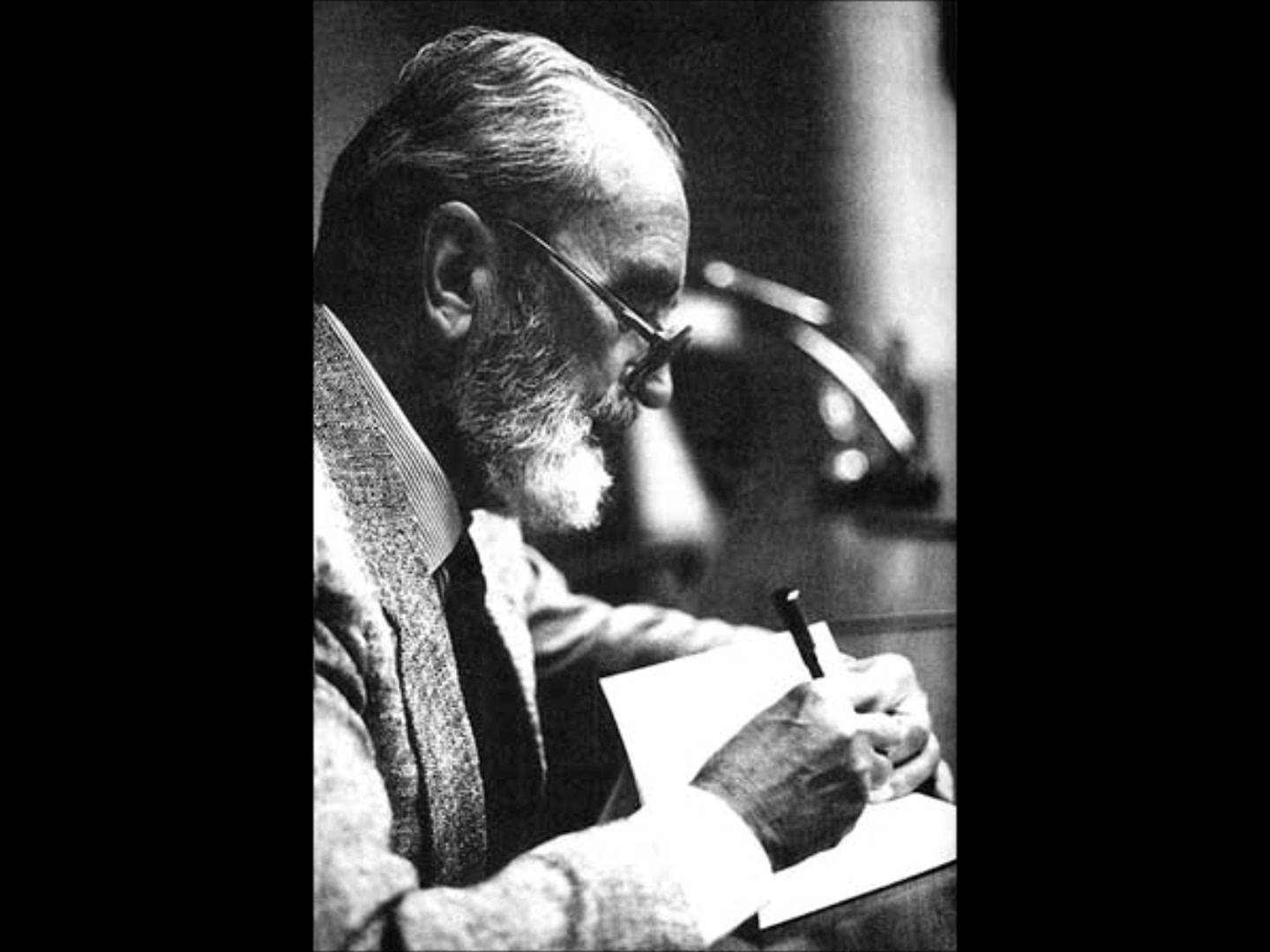
Ángel González
Lo perdimos a principios de invierno, hace tan poco tiempo que imposible es escapar de su recuerdo, aunque con toda probabilidad no sea algo que nadie pretenda ni desee, porque Ángel González te llega, te impregna, te rodea y te vence con una naturalidad tan pulcra que difícil se hace entender profundamente su coloquial estilo de escribir.
Cuando abrazas un libro del poeta asturiano el tiempo se detiene por momentos y de repente avanza de forma tan acelerada que en un suspiro serías capaz de fagocitar un poema tras otro impulsado por el realismo curioso, irónico y esencialmente turbador y transmisor de sus versos.
Creador de algunos de los poemas de amor más reconocidos por los amantes de la poesía contemporánea y con un estilo peculiar gracias a la fusión inmensa y precisa entre urbanidad-sencillez y metafísica-complejidad y que tuvo una inmediata influencia sobre los autores de la poesía de la experiencia como Luis García Montero o Carlos Marzal, no por ello hemos de olvidar que Ángel González es enmarcable dentro del grupo de poetas llamados la Generación del 50 o de los niños de la guerra. Su reivindicación socio-política y de denuncia social, posiblemente marcada también por la descomposición de su núcleo familiar desde muy pequeño debido a los azares de la Guerra Civil, se deja ver sin tapujos en buena parte de su producción poética, desde una forma de escribir intimista, pero tan cercana y transparente que es fácil de amar hasta por quienes suelen poner freno a este género debido a su habitual dificultad.
Podríamos recurrir a la multitud de premios con los que fue galardonado Ángel González a lo largo de su trayectoria profesional, pero la poesía es alma y la única forma de encontrarle valor infinito es con su lectura. Neguémonos a ofender a Dios y dejemos fluir sus versos, los que anulan la tibieza y dan ser y presencia a quien tantas veces lo entregó.
MENDIGO
Es difícil andar
si se ignoran
las vueltas del camino,
si se duda
la firmeza del suelo que pisamos,
si se teme
que la vereda verdadera
haya quedado atrás,
a la derecha
de aquellos pinos
(
o quién sabe
si perdiéndose en otra primavera
hace tiempo,
cuando una
cálida brisa me empujó hacia el Sur,
y yo pensé:
«el viento quizá sepa»,
y uní a él mi destino,
y seguí andando,
y llegué hasta esta orilla
de mi vida
donde
después de tanto esfuerzo
me he sentado
a recibir
lo que los transeúntes quieran darme.)
Una sonrisa para este vagabundo,
caballero.
Dejad en mis pupilas,
bondadosa señora,
algo de la belleza y de la luz
que hay en vuestra mirada también triste.
Lo que los transeúntes quieran darme.
CIUDAD CERO
Una revolución.
Luego una guerra.
En aquellos dos años -que eran
la quinta parte de toda mi vida-,
ya había experimentado sensaciones distintas.
Imaginé más tarde
lo que es la lucha en calidad de hombre.
Pero como tal niño,
la guerra, para mí, era tan sólo:
suspensión de las clases escolares,
Isabelita en bragas en el sótano,
cementerios de coches, pisos
abandonados, hambre indefinible,
sangre descubierta
en la tierra o las losas de la calle,
un terror que duraba
lo que el frágil rumor de los cristales
después de la explosión,
y el casi incomprensible
dolor de los adultos,
sus lágrimas, su miedo,
su ira sofocada,
que, por algún resquicio,
entraban en mi alma
para desvanecerse luego, pronto,
ante uno de los muchos
prodigios cotidianos: el hallazgo
de una bala aún caliente,
el incendio
de un edificio próximo,
los restos de un saqueo
-papeles y retratos
en medio de la calle…
Todo pasó,
todo es borroso ahora, todo
menos eso que apenas percibía
en aquel tiempo
y que, años más tarde,
resurgió en mi interior, ya para siempre:
este miedo difuso,
esta ira repentina,
estas imprevisibles
y verdaderas ganas de llorar.
ELEGIDO POR ACLAMACIÓN
Sí, fue un malentendido. Gritaron: ¡a las urnas!
y él entendió: ¡a las armas! – dijo luego.
Era pundonoroso y mató mucho.
Con pistolas, con rifles, con decretos.
Cuando envainó la espada dijo, dice:
La democracia es lo perfecto.
El público aplaudió. Sólo callaron,
impasibles, los muertos.
El deseo popular será cumplido.
A partir de esta hora soy -silencio-
el Jefe, si queréis. Los disconformes
que levanten el dedo.
Inmóvil mayoría de cadáveres
le dio el mando total del cementerio.
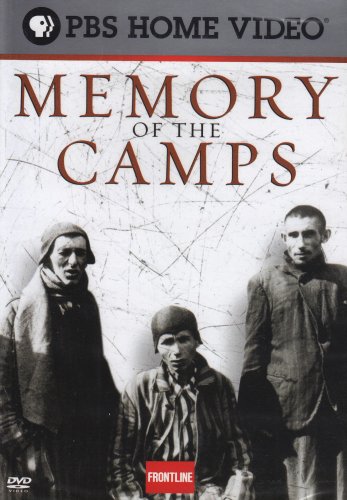 Varios meses después de que Alfred Hitchcock abandonara Inglaterra para aventurarse en la selva de Hollywood alguna voz se alzó para poner en entredicho la implicación de algunos artistas del Reino Unido con el conflicto bélico que se estaba desarrollando en toda Europa y que había afectado de manera extraordinaria a las islas británicas. Hitchcock fue uno de los directamente señalados mediante el epíteto poco lustroso de director regordete. Lo que pocas personas saben es que en 1944 el director británico (posteriormente nacionalizado estadounidensse) regresó a su país natal por petición de su amigo, el operador y director del Ministerio de Información Británico Sidney Bernstein y colaboró activamente en sustentar y apoyar la causa de la resistencia francesa con la realización de dos cortometrajes: «Bon Voyage» y «Aventure Malgache», de resultado interesante pero irregular.
Varios meses después de que Alfred Hitchcock abandonara Inglaterra para aventurarse en la selva de Hollywood alguna voz se alzó para poner en entredicho la implicación de algunos artistas del Reino Unido con el conflicto bélico que se estaba desarrollando en toda Europa y que había afectado de manera extraordinaria a las islas británicas. Hitchcock fue uno de los directamente señalados mediante el epíteto poco lustroso de director regordete. Lo que pocas personas saben es que en 1944 el director británico (posteriormente nacionalizado estadounidensse) regresó a su país natal por petición de su amigo, el operador y director del Ministerio de Información Británico Sidney Bernstein y colaboró activamente en sustentar y apoyar la causa de la resistencia francesa con la realización de dos cortometrajes: «Bon Voyage» y «Aventure Malgache», de resultado interesante pero irregular.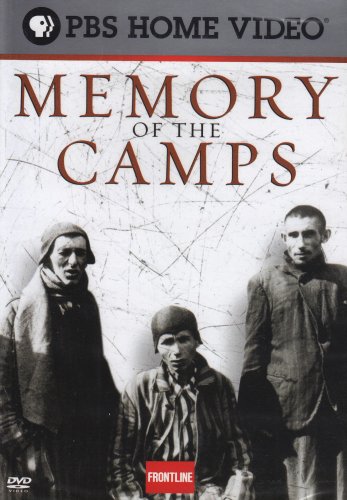 Varios meses después de que Alfred Hitchcock abandonara Inglaterra para aventurarse en la selva de Hollywood alguna voz se alzó para poner en entredicho la implicación de algunos artistas del Reino Unido con el conflicto bélico que se estaba desarrollando en toda Europa y que había afectado de manera extraordinaria a las islas británicas. Hitchcock fue uno de los directamente señalados mediante el epíteto poco lustroso de director regordete. Lo que pocas personas saben es que en 1944 el director británico (posteriormente nacionalizado estadounidensse) regresó a su país natal por petición de su amigo, el operador y director del Ministerio de Información Británico Sidney Bernstein y colaboró activamente en sustentar y apoyar la causa de la resistencia francesa con la realización de dos cortometrajes: «Bon Voyage» y «Aventure Malgache», de resultado interesante pero irregular.
Varios meses después de que Alfred Hitchcock abandonara Inglaterra para aventurarse en la selva de Hollywood alguna voz se alzó para poner en entredicho la implicación de algunos artistas del Reino Unido con el conflicto bélico que se estaba desarrollando en toda Europa y que había afectado de manera extraordinaria a las islas británicas. Hitchcock fue uno de los directamente señalados mediante el epíteto poco lustroso de director regordete. Lo que pocas personas saben es que en 1944 el director británico (posteriormente nacionalizado estadounidensse) regresó a su país natal por petición de su amigo, el operador y director del Ministerio de Información Británico Sidney Bernstein y colaboró activamente en sustentar y apoyar la causa de la resistencia francesa con la realización de dos cortometrajes: «Bon Voyage» y «Aventure Malgache», de resultado interesante pero irregular.