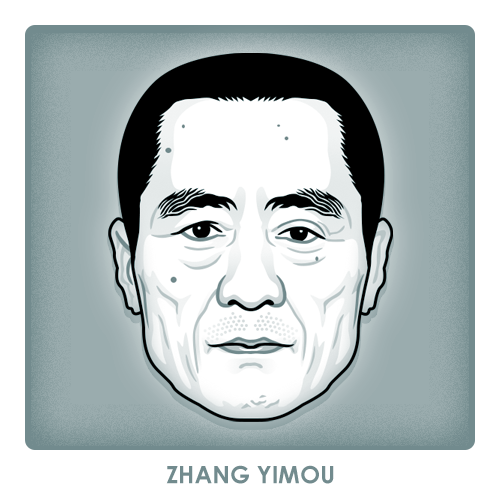Henrik Ibsen by peterpulp
Cuando terminé de leer ‘Casa de muñecas’ recordé un dato, y falto de trivialidad y frivolidad os comparto que mientras termináis de leer esta reseña, en España una mujer habrá denunciado a su pareja por violencia de género. Una denuncia cada cuatro minutos, 367 al día en el año 2011. Se me ocurre pensar entonces en Nora, la exquisita protagonista de la obra de Ibsen, en la libertad frente al falso liberalismo, en la mentira complaciente creada desde la comodidad sin autocensura de la propia vida. Me gusta el noruego y leo compulsivamente ‘El pato silvestre’ y ‘Un enemigo del pueblo’. Confirmo mis mejores sospechas, me quito el sombrero que casi siempre llevo y que me niego a entregar a cualquiera. Henrik Ibsen inventa el teatro moderno; el último acto de ‘Casa de muñecas’, no ya argumentalmente (tuvo que cambiar el final para su representación en Alemania por ser… excesivamente liberal e incomprensible para la época) sino estructuralmente es de una novedad e influencia pasmosa. No se produce aglomeración de personajes, ni ese punto de inflexión Shakespeariano donde todo confluye en un éxtasis. Ibsen nos ofrece un diálogo, ni más ni menos, pero también nos llega ese éxtasis, se te ponen los vellos de punta… y te cabreas, con el capullo de Torvaldo y su estúpida concepción del sacrificio y la dignidad: «no hay nadie que sacrifique su honor por el ser amado».»Lo han hecho millares de mujeres», atiza Nora. Era 1884. Increíble, Nora se resiste a ser una muñeca de adorno, una mujer florero y eso es algo imperdonable para el varón que se cree su dueño.
Los protagonistas de estas tres obras teatrales de Ibsen son seres que nadan a contracorriente, embargados por decisiones más o menos desordenadas pero tomadas desde lo que consideran justo y honrado. Son personas normales, creíbles, conscientes de sus valores, pero sobre todo que luchan por la libertad en medio de variadas mentiras piadosas, aunque unas lo son más (Nora y Gina justificables en ‘Casa de muñecas’ y ‘El pato silvestre’) y otras bastante menos (absolutamente vergonzante la actitud del alcalde Stockmann en ‘Un enemigo del pueblo’). Ibsen golpea la autocomplacencia, desprecia la sociedad tan pulcra, tan honrada… tan falsa y le horroriza el sentimiento del deber cumplido cuando esclaviza, obstruye y castiga la libertad del prójimo; lo hace a diestro y siniestro, desde el realismo social, sin piedad y en una escala ascendente de simbolismo que culmina en ‘Un pato silvestre’.
“Estúpidos están en todas partes formando una mayoría aplastante”, reflexiona el Dr. Stockmann en ‘Un enemigo del pueblo’. Aterrizan desde ‘Una casa de muñecas’, pues si algo deja claro Ibsen es que las convenciones sociales, aunque sean producto de una mayoría, son sólo memeces si esa mayoría es mema, como suele suceder en gravísimas ocasiones, y que la verdad y la libertad no han de imponerse sino descubrirse, pues el castigo a pagar suelen cobrárselo a inocentes como Hedvigia, y a intereses muy altos.
Empecé con un dato y termino con otro. Tres matrimonios conforman el fresco que construye Ibsen con esta teatral triada. De ellos, tan sólo en una ocasión el miembro culpado recibe el apoyo casi incondicional de su pareja; sucede cuando ésta es la mujer. Yo también odio a esos hombres del siglo XIX que esconden sus debilidades al amparo de unas faldas de “muñecas” a las que hacer culpables. Y lo reconozco, en incontables ocasiones, yo también soy un memo.
Como siempre, para terminar, unos fragmentos:
«NORA: ¿Qué consideras tú mis deberes sagrados?.
HELMER: ¿Tengo que decírtelo yo? Son tus deberes con tu marido y tus hijos.
NORA: Tengo otros no menos sagrados.
HELMER: No los tienes. ¿Cuáles son esos deberes?.
NORA: Mis deberes conmigo misma.
HELMER: Ante todo, eres esposa y madre.
NORA: No creo ya en eso. Creo que, ante todo, soy un ser humano, igual que tú…o, cuando menos, debo intentar serlo. Sé que la gran mayoría de los hombres te darán la razón, Torvaldo, y que están impresas en los libros tales ideas. Pero yo ya no puedo pararme a pensar lo que dicen los hombres ni lo que se imprime en los libros. Es preciso que por mí misma opine sobre el particular y procure darme cuenta de todo.»
«NORA.- No hablo de preocupaciones. Lo que quiero decir es que jamás hemos hablado en serio ni hemos intentado tocar juntos el fondo de la realidad …
HELMER.- Pero, querida Nora, ¿era ésa una ocupación apropiada para ti?
NORA.- ¡Éste es precisamente el caso! Tú no me has comprendido nunca … Habéis sido muy injustos conmigo, papá primero, y tú después.
HELMER.- ¿Qué? ¡Nosotros dos! … Pero ¿hay alguien que te haya amado más que nosotros?
NORA.- (Mueve la cabeza). Jamás me amasteis. Os parecía agradable estar en adoración delante de mí, ni más ni menos.
HELMER.- Vamos a ver, Nora, ¿qué significa este lenguaje?
NORA.- Lo que te digo, Torvaldo. Cuando estaba al lado de papá, él me exponía sus ideas, y yo las seguía. Si tenía otras distintas, las ocultaba; porque no le hubiera gustado. Me llamaba su muñequita, y jugaba conmigo como yo con mis muñecas. Después vine a tu casa.
HELMER.- Empleas unas frases singulares para hablar de nuestro matrimonio.
NORA.- (Sin variar de tono). Quiero decir que de manos de papá pasé a las tuyas. Tú lo arreglaste todo a tu gusto, y yo participaba de tu gusto, o lo daba a entender; no puedo asegurarlo, quizá lo uno y lo otro. Ahora, mirando hacia atrás, me parece que he vivido aquí como los pobres …, al día. He vivido de las piruetas que hacía para recrearte, Torvaldo. Pero entraba eso en lo que te proponías. Tú y papá habéis sido muy culpables conmigo, y tenéis la culpa de que yo no sirva para nada.»