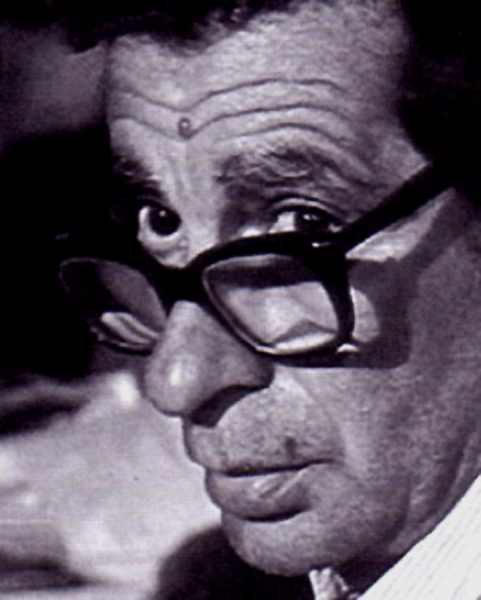Si hace varios años a algún avispado lector se le hubiera ocurrido hablarme de Coetzee, mi respuesta me habría dejado absolutamente en ridículo poniendo al descubierto mi tosquedad literaria:
-¿Qué es un nuevo sabor de helado?
Por fortuna para mí, otro tosco amigo, en variadas ocasiones ironizaba con sarcasmo en mi presencia sobre la tesis doctoral de su futura (y actual) esposa sobre ni Dios sabe qué escritor sudafricano. Los rebotes de ella eran manifiestos, y como soy en extremo curioso y muy dado a conocer lo desconocido le pregunté por el nombre, sus obras, su vida y me faltó exigirle sus medidas anatómicas: J. M. Coetzee, Premio Nobel de Literatura en 2003. También por fortuna para mí, Marichús, que se llama la susodicha, me tiene en alta estima en lo referente a mi bagaje cultural y ni corta ni perezosa me regala «Desgracia». Tardé en leerlo algo más de lo que Usain Bolt corre los 200m.
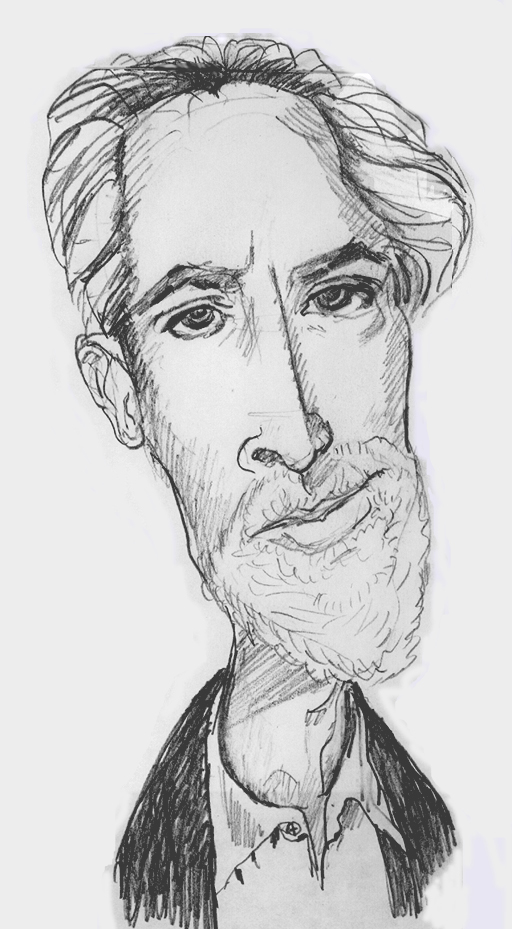 |
| Coetzee by frostyhut |
Y lo curioso es que ni hoy por hoy podría resumir a ciencia cierta de qué trata, porque es tan intensamente profundo y devastador que nos sugiere y enmarca a cada uno de nosotros; en esa mierdecilla que somos, pero que se niega a creerse merecedora de la más nimia de los desgracias o a atreverse a ver como tal aquello que, con nuestro desprecio a la vida, a la dignidad, a los otros…, nos hemos ganado a pulso.
Coetzee es un amante radical de Sudáfrica, de sus gentes, de su malestar… una persona que odia el Apartheid, el concepto de raza desde lo más profundo. Por eso jamás describe la etnia de sus personajes, el lector ha de suponer si Petrus, por ejemplo, es negro o blanco, pues nunca se dice expresamente a pesar de que pueda resultar evidente el color de su piel a partir de determinados circunloquios. Esto tiene su función, que podrá agradar más o menos, pero la tiene, y es fundamental: Coetzee nos habla del concepto de clase social y sobre todo del contraste entre la vida en la ciudad y en el campo. De ahí se desprende esa enorme diferencia casi de estilo y género cuando Lurie se marcha a lo salvaje, en la mayor y peor de sus acepciones. Se halla así escrito con total voluntariedad, del mismo modo que en «La edad de Hierro», el contraste brutal es entre la pobreza extrema y la riqueza, sin decir en ningún momento si el vagabundo coprotagonista de esa historia es blanco o negro.
Por todo ello, podría decirse que lo fundamental en Coetzee son las decisiones que va tomando cada actor, y la importancia de que nos resulte incomprensible tanto lo bueno como lo malo, porque sólo muestra la percepción de cada uno de ellos. En un mundo hostil, sólo imaginable para las personas que viven en un entorno rural, la decisión de Lucy, pongamos por caso, por incomprensible que pueda parecer para un lector occidental, es una opción por la vida en medio del desastre de su Sudáfrica, es la esperanza de la bondad, no mera adaptación y asunción, de igual modo que la inyección letal del final de la novela, haya de simbolizar la muerte del dolor del mal pasado, con el único fin de sobrevivir.
Pudiera ser que en esta obra exista ya un problema de fondo y de inicio, y es su propio título: «Desgracia», pues el término inglés original es difícil de traducir al castellano. La desgracia no es lo que les sucede, que es el uso común que le damos al vocablo, desgracia es el sentimiento, y desde ahí debería repensarse el relato, ni como castigo ni como pecado. Cada uno de nosotros somos David Lurie, en su pecado y en su virtud, y eso nos ha de hacer tener esperanzas en la reconciliación, en el perdón, en el abandono de la culpa…
Y la película de Jacobs tiene pase, por qué no, pero no le llega al libro ni al betún de los zapatos (a la suela, sí).
«El disfruta con la alegría de ella, una alegría sin afectación. Le sorprende que una hora y media por semana en compañía de una mujer le baste para sentirse feliz, a él, que antes creía necesitar una esposa, un hogar, un matrimonio. En fin de cuentas, sus necesidades resultan ser muy sencillas, livianas y pasajeras, como las de una mariposa. No hay emociones, o no hay ninguna salvo las más difíciles de adivinar: un bajo continúo de satisfacción, como el runrún del tráfico que arrulla al habitante de la ciudad hasta que se adormece, o como el silencio de la noche para los habitantes del campo».
«Vuelve a entrar en Ciudad del Cabo por la N2. Ha estado fuera algo menos de tres meses, aunque en este lapso los asentamientos de los chabolistas han tenido tiempo suficiente para saltar al otro lado de la autopista y extenderse hacia el este del aeropuerto. El flujo de los vehículos debe ralentizarse mientras un niño con un palo arrea a una vaca extraviada para alejarla de la calzada. Es inexorable, piensa: el campo va llegando a las puertas de la ciudad. Pronto habrá ganado paciendo otra vez por el parque de Rondebosch; pronto la historia habrá trazado un círculo completo».