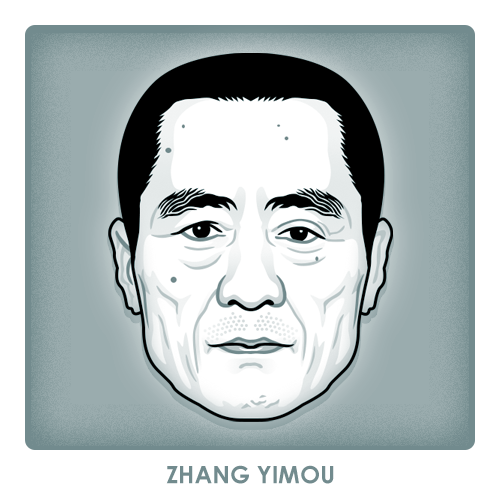Yevgeny Zamyatin, por Boris Kustodiev (1923)
“El nosotros proviene de Dios, y el yo, a su vez, del diablo”. Esta concisa y pragmática frase soltada a bocajarro y con más reflexión de la deseada por D-503, protagonista de la novela de Zamiatin, podría ser un resumen perfecto de la sociedad y el pensamiento uniformado al que están sometidos desde la más ingrata creencia en la libertad los habitantes del inexistente país en el que se desarrolla la trama de la mejor obra distópica de las que he tenido el gusto de leer. El remate a la faena puede de igual manera determinarse gracias a las mecánicas conclusiones extraídas de una mente de inexistente individualidad, con número de identificación cual código de barras en clara disonancia con el concepto de ser humano que ni aparece de forma concreta en toda la novela, y cuyas ideas han sido concebidas, como en implante, para asentir sin discernir en cualquier momento y lugar: “con absoluta certeza uno está enfermo cuando siente su propia personalidad”.
“Nosotros”, la obra de visionario futuro concebida por Zamiatin y prohibida hasta 1988 en su país natal, fue escrita sorprendentemente en 1921 y supuso la irrupción clara en la literatura del género distópico y todas sus características tipo más allá del primer acercamiento de Jack London a principios del siglo XX con su novela “El talón de hierro”. El propio Orwell reconoció abiertamente la influencia de “Nosotros” a la hora de lanzarse a escribir “1984” pocos meses después de leer al escritor soviético (el Bienhechor y El Gran Hermano son hermanos univitelinos), y aunque las resonancias en “Un mundo feliz” de Huxley no son tan meridianamente claras como en el caso del autor de “Rebelión en la granja”, por mucho que el británico renegara de haber tenido conocimiento de la obra de Yevgeni Zamiatin antes de escribir su novela más conocida el choque cultural ciudad versus mundo salvaje, reminiscencias religiosas de marcado componente cristiano, los lavados de cerebro o los métodos reproductivos son evidentes rescoldos de lo expuesto metódica y taxativamente en “Nosotros”.
Tras disfrutar (verbo he de decir no del todo apropiado en virtud del mal cuerpo) con la lectura de esta poderosa creación tanto en el plano narrativo como estilístico -ambos cargados de sarcasmo, ironía, directividad y lapidación de innumerables fundamentos ideológicos- no es de extrañar las vicisitudes de la obra y su autor a lo largo y ancho de una vida de exilio y diáspora. Algunas perlas contenidas en la novela de Zamiatin sobre las maldades de la individualidad pasan por la consideración socio-política de que “el hombre ha podido ser una criatura civilizada al levantarse el primer muro” , que “el alma es una enfermedad”, que la fantasía y los deseos hay que curarlos aunque sea atando a los seres más predispuestos a creer en los sueños a una mesa de laboratorio e inyectarles la libertad de no pensar, o a hacer un comentario jocoso a años vista sobre las elecciones libres de antaño (según nuestro a veces sujeto de compasión D-503) realizadas “en forma secreta, es decir, se escondían como ladrones.”
De igual modo y acierto al estilo directo que emplea Zamiatin a la hora de desarrollar la trama y el argumento, es la manera epistolar en la que están divididos los capítulos de la novela, compartidos por un narrador equisciente, que a partir de unos inicios nada titubeantes parece ir modificando su conducta y forma de entender el mundo que le rodea desde el preciso instante en el que gracias a la única realidad que nadie es capaz de controlar: el amor y la capacidad natural de ver al otro como persona, sintiéndose por momentos hasta incapaz de asumir y justificar sus propios pensamientos y valores en una especie de renuente e inmediata paradoja entre lo que escribe y lo que piensa.
Pero no nos engañemos, ese narrador, único conocedor de la historia y que parece querer otorgar frustrada esperanza al interlocutor futuro es el protagonista de una obra distópica y no ha de esperarse o presuponerse el milagro del individuo libre frente a la masa informe. En las distopías, por desgracia, como en la realidad que tantas veces supera a la ficción, no es spoiler hablar de finales desastrosos y ausentes de esperanzas.
Para finalizar, esta vez un único fragmento, que de nuevo deja ver bien a las claras el sentido global de la obra de Zamiatin:
«Incluso nuestros antepasados adultos sabían que la fuerza es el origen del derecho y que éste es una función de la fuerza. Imagínense dos platillos de una balanza: en una los gramos, en la otra una tonelada, en una «yo» en la otra «nosotros», el Estado Único. ¿No es evidente que suponer que yo pueda tener derechos sobre el Estado Único, y que un gramo pueda equivaler a una tonelada, es lo mismo? Por lo tanto, la tonelada es el derecho, el gramo es el deber. El único método para pasar de la parte ínfima a la magnitud es olvidar que uno es un gramo y sentirse como una millonésima parte de la tonelada».