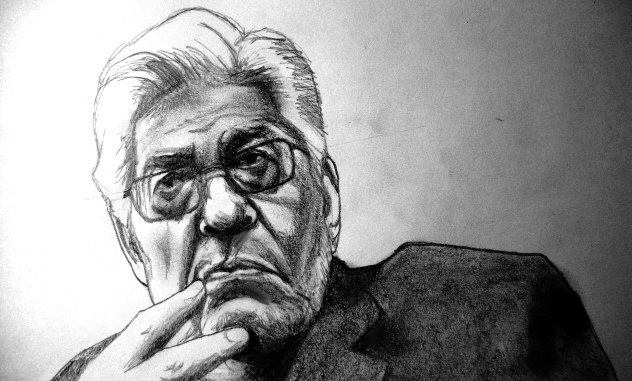
Ettore Scola, by raschiabarile
Decía Moisés, el cura de mi barrio, aquella frase de que “son pobres, no vamos a pedirles encima que sean buenos”.
Aunque pudiera parecerlo, la expresión no es un paradigma acerca de las limitaciones per se de las personas en exclusión, sino una constatación a pie de calle de que debiéramos justificar con mayor gracilidad y sin el menor atisbo de duda las taras de determinados colectivos respecto a las de otros. No es lo mismo tener determinados problemas y vivir en el centro neurálgico de una gran urbe, que tenerlos y encima unirlos al hecho de vivir en mitad de un gueto a las afueras de cualquier lugar.
Por eso, quizá por primera y única vez, no voy a recomendar a todo el mundo la película que da título a la entrada: “Brutos, feos y malos”, del peculiar Ettore Scola. Porque hay que tener mucho sentido del humor, en una curiosa mezcla de Fellini y Kusturica, para comprender su ácida y despiadada crítica hacia la sociedad del bienestar, y no mandar la cinta literalmente al carajo nada más leer el título.
El planteamiento de cualquier espectador sensato a la hora de acercarse a esta obra de Scola no debiera ser si lo que cuenta es exagerado, grotesco, cargado de prejuicios, o si por el contrario está sujeto a la realidad. Lo pregunta que en cada escena debiera surgirnos y que respondería, con toda justicia a lo que pretende el director italiano, es por qué sucede lo que sucede. Porque lo más crudo de aquello que podemos contemplar en la pantalla es que todo, sin falta, lo he podido vivir en ese barrio en exclusión de cuyos habitantes hablaba Moisés en la primera frase de este texto: embarazos sin sentido, tres generaciones sin modificar pautas de conducta, hacinamientos, incendios provocados, bautizos tan… particulares, la pensión de la abuela. Y lo peor, esa asunción de la falta de dignidad humana: todo se perdona, todo se naturaliza… La visión de la sexualidad recuerda mucho al estilo que retrataba Emile Zola en “Germinal”.
Y la culpa ¿quién la tiene? Porque siempre somos muy dados a buscar un culpable, y mejor que no sea yo o las personas de mi clase. Aquello de “la culpa es mía y se la doy a quien quiero”. Y resulta que la conclusión al hilo de despropósitos socio-familiares y culturales que retrata Scola, en ese círculo vicioso del que el pobre parece incapaz de salir, podemos encontrarla en el único grupo no excluido que aparece en todo el filme: la policía, a quien le importa un pimiento hasta un intento de homicidio con tal de que no se les moleste ni tener que intervenir en una zona que no le importa a nadie. Otra realidad empíricamente contrastada que sucede día sí día no con las reyertas en el mismo barrio del que hablábamos.
Al fondo el Vaticano. Mientras una adolescente preñada va a por agua. El eterno retorno. La cultura romaní lleva desde el siglo XV hacinada en guetos (o lo que ahora vino a llamarse finamente gentrificación) y dándoles la sopa boba, porque más fácil ha sido siempre mantener las condiciones de marginalidad de determinados grupos impopulares que fomentar un cambio social y político que los posibilite para la dignificación. Y ahora queremos que se acepten los procesos en veinte años. Y la culpa es de ellos.
